1. ¿Por qué se considera que se deben argumentar las decisiones jurídicas, o al menos algunas?
La primera observación ha de ser que, en nuestra cultura jurídica y en nuestro tiempo, no todas las decisiones jurídicas deben ser argumentadas. Se pide tal cosa de las decisiones judiciales y de algunas otras (ciertas decisiones administrativas, v. gr.), pero no, por ejemplo, de las decisiones legislativas. El porqué lo entenderemos mejor cuando hayamos explicado el punto central de este apartado, que versa sobre tipos de racionalidad.
En nuestras vidas tomamos decisiones continuamente. Algunas de tales decisiones solo conciernen de modo directo o relevante al sujeto que decide. Por ejemplo, es posible que tal sea el caso cuando alguien que vive solo y está solo en ese momento, opta por ducharse con agua fría en lugar de agua caliente. Si se le pidieran explicaciones de por qué lo hace así, la mayoría pensaríamos que no tiene por qué darlas si no le apetece, y él mismo, si se anima a explicarse, no hará mucho más que afirmar que es simplemente porque le gusta más o porque de esa forma se despierta mejor. Justificar ante otro lo que de modo directo o relevante sólo a uno afecta, es algo que se puede hacer por cortesía o especial deferencia, pero por lo común ni nos sentimos obligados a dar cuentas ni se nos reprocharía que no lo hiciéramos. Es más, a menudo ni uno mismo se molesta en explicarse a sí mismo esas elecciones o no es capaz de dar con argumentos de fondo, y se conforma con entender que cada cual es como es, tiene sus gustos o está al albur de mil circunstancias que se le imponen y no controla. Yo sé que no suelo comer hígado porque no me gusta, pero desconozco cuál será la causa de que no me guste, aunque bien poco me importa ese desconocimiento.
Es diferente cuando las decisiones que tomamos conciernen o afectan de modo directo, inmediato o próximo a otras personas. Ese afectar o concernir puede ser de múltiples maneras, y no merece la pena pararse aquí en clasificaciones y supuestos. Para lo que nos importa, baste señalar que algunas de esas decisiones sobre la acción, la situación o la vida de los otros requieren justificación expresa y otras no.
Argumentar es simplemente eso, dar razón expresa de algo que se afirma o se prefiere. Al decir “de algo que se afirma o se prefiere”, ya estamos diferenciando dos campos separados, aunque no desconectados: el del conocimiento y el de la acción. O, en terminología también usual, el de la razón teórica y el de la razón práctica. No son los únicos, pero son los que más nos interesan aquí ahora. Veámoslos.
Yo puedo afirmar que “todos los osos que existen son de color pardo”. Con esa afirmación ni estoy exponiendo lo que me gusta o me disgusta ni estoy pretendiendo (con esta mera afirmación, repito) que alguien haga o deje de hacer algo, tome tal o cual opción de conducta. Simplemente estoy diciendo algo sobre el mundo exterior a mí y no dependiente de mí. Es diferente si yo afirmo que “me gusta comer carne de oso”, pues en ese caso hablo de mí, de un gusto mío. Si alguien me pidiera razones justificativas de esa preferencia personal mía, podría
∗ Publicado en: Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ed.), Argumentación jurisprudencial: memoria del I Congreso Internacional de Argumentación jurisprudencial, México: Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2011, pp. 133-174.
2
tranquilamente contestar que esas cosas del gusto y la sensibilidad son como son, misteriosas más que nada o dependientes de factores que uno mismo no controla en absoluto o apenas, y que, en suma, sobre gustos no merece la pena discutir. Si no hay nada que discutir, no hay nada que argumentar.
Pero lo que yo había dicho era esto otro: “Todos los osos que existen son de color pardo”. Sobre eso sí que se me puede pedir explicaciones. Pedirnos explicaciones de una afirmación así equivale a preguntarnos por qué sabemos o creemos que es verdad, que es cierto eso que sostenemos. El “sostén” de lo que mantenemos son las razones en que lo apoyamos. Si mi respuesta es un simple porque sí, o porque yo lo digo, estaré desautorizando cualquier pretensión de verdad de mi aserto, aserto que ya no habrá por qué creerme. Si no sé explicar por qué afirmo eso que sobre algo del mundo exterior afirmo, mi afirmación tendrá a los ojos de mis interlocutores capaces1 tanto valor como si digo exactamente lo contrario, como si mantengo que “ninguno de los osos que existen son pardos”. Da igual, porque cuando lo que en la comunicación intersubjetiva se ha de dirimir es la verdad o falsedad de una afirmación sobre el mundo, lo que más cuenta son las razones con las que lo afirmado se respalda, razones que han de ser objetivas y demostrativas. Aquí nos estamos moviendo en los márgenes del conocimiento, de la razón teórica. Y las razones de la razón teórica, las que aquí importan, son de ese tipo, razones objetivas y demostrativas.
El valor de ese tipo de afirmaciones, referidas al mundo de los objetos, los seres y los estados de cosas es un valor directa o inmediatamente informativo. Mi afirmación sobre los osos vale, como tal afirmación, lo que tenga de verdad. Por eso para ponerla en valor, si me la cuestiona
1 Con este matiz de la capacidad del interlocutor que puede pedirnos razones y evaluar las que le demos, pretendo aludir al hecho de que no cualquier afirmación puede ser entendida ni, consiguientemente, cuestionada mediante la petición de razones por cualquiera. Cuando yo oigo algo que sobre física de partículas afirma un físico de gran prestigio, normalmente no entiendo nada (o nada verdaderamente relevante o con la suficiente profundidad), por mucho que él se esfuerce en ser claro y riguroso. ¿Entonces por qué normalmente creo que es verdad lo que diga ese físico de gran renombre? Por razón de su renombre, precisamente. Y pensaré que quién soy yo, pobre mortal sin conocimientos de física de ese calado, para pedirle a él explicaciones. Sólo faltaba. En cambio, si lo mismo que ese físico lo afirma mi vecino del quinto, que es fontanero, no se lo creeré por mucho que me diga y me demuestre. Todo ello es porque en nuestras comunicaciones opera lo que Niklas Luhmann llama la “legitimación por el procedimiento” (Legitimation durch Verfahren). Lo que a los ojos del no especialista (en términos más luhmannianos o sistémicos: lo que bajo la óptica exterior a un sistema dado, en nuestro caso el sistema científico o el de la ciencia física) sea verdadero o falso no dependerá de las razones o argumentos materiales u objetivos, de fondo, con que se sustente, sino de quién y cómo lo diga. Por eso, si lo dice un premio Nobel de Física desde la Universidad de Cambridge, yo pensaré que seguramente es rigurosamente verdadero, pues entiendo que a esa teoría científica se ha llegado con los depurados procedimientos del método más científico y en el más exigente ambiente de eminentísimos expertos, mientras que si es mi vecino fontanero el que me cuenta la misma teoría, no asumiré que en verdad sea una teoría científica y pensaré que es una fabulación suya o un delirio, o que me toma el pelo para dejarme en mal lugar, pues no admitiré que en el quinto piso de mi edificio y en el ejercicio de la fontanería puedan descubrirse teorías verdaderas sobre física de partículas.
Desde esta elemental idea del papel desempeñado por los mecanismos de legitimación por el procedimiento, puede tacharse de idealista la tesis habermasiana de que verdadero es aquello con lo que cualquiera pueda estar de acuerdo sobre la base de la evaluación de las razones en que se sustenta. Dicha evaluación sólo podrá hacerla el que entienda o pueda entender algo de lo que se habla. En nuestro ejemplo de la física de partículas, cuatro gatos en todo el mundo. Los demás, aceptamos sin entender, a ojos cerrados. Y nos puede dar gato por liebre quien quiera, con sólo usar el disfraz conveniente. En materia de ciencia, un verdadero consenso apoyado en la evaluación imparcial de razones sólo surge entre científicos, en el mejor de los casos; los demás, podemos ser usuarios de la ciencia, pero no entenderemos de la misa la media. Yo, por ejemplo, no sé por qué y cómo es posible que este texto pueda transmitirlo por correo electrónico a cualquier parte del mundo en un segundo, aunque me consta que sucede así. En materia de religión, un verdadero consenso basado en razones se dará, como mucho, entre teólogos y/o autoridades eclesiásticas, pero los fieles de esa confesión aplican su fe sin encomendarse a razones, que no pueden entender, y asumiendo que el misterio es el misterio y así está bien. Y así sucesivamente.
Lo bueno será cuando lleguemos a las normas sociales, pronto, y nos preguntemos cuánto queda para el consenso y las razones y cuánto para la fe acrítica en procedimientos e instituciones.
3
quien puede o es capaz de hacerlo, habré de respaldarla con las razones pertinentes. Otra cosa es que, a su vez y en función de ese valor informativo, mi afirmación sea importante como base o apoyo para la toma de algún tipo de decisión práctica; por ejemplo, para que yo decida si invierto o no en una granja de osos verdes el dinero que por e-mail me pide un supuesto príncipe nigeriano que me asegura que tiene un par de ejemplares de oso verde, macho y hembra, y que podemos hacernos multimillonarios los dos en cuanto yo ponga los miles de euros que a él le faltan para montar el negocio.
A su vez, también de normas o decisiones de las que enseguida explicaremos como propias de la razón práctica se puede hablar con un sentido informativo, aunque ésa no sea su función directa o inmediata. Por ejemplo, alguien puede preguntarme si en el país X está o no penalmente castigado el aborto voluntario y yo puedo contestarle que sí. Si me interroga mi interlocutor acerca de por qué lo sé, puedo mostrarle la gaceta oficial de ese Estado o cualquier otro documento o testimonio acreditativo. Si yo le solicito a él la razón de su pregunta, cabe que me haga saber que está redactando la parte de Derecho comparado de su tesis doctoral sobre el delito de aborto, y que nada más que por eso quería saberlo, pues ni conoce a nadie de ese país ni piensa acercarse por él para nada. Hemos estado hablando de normas sin poseer nosotros ningún interés normativo y guiados únicamente por el afán de saber. Porque el saber sobre normas, como tal saber, es saber, no es norma. Parece una perogrullada, pero por culpa de perogrulladas así corren ríos de tinta entre teóricos del Derecho más o menos ociosos o perversos.
Otras veces yo aparentemente informo sobre una norma, pero lo que me mueve es la intención de determinar o influir en el comportamiento de otra persona. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hija pequeña que está prohibido cruzar la calle con el semáforo en rojo, estoy, a la vez, dándole una información y queriendo que ella acate la norma que le muestro. La intención del hablante es, por tanto, determinante de la índole del discurso en que nos encontremos, si bien esa intención ha de quedar bien patente en el contexto comunicativo: mi hija ha de entender que quiero algo más que darle la noticia de que en nuestro sistema jurídico rige la norma con aquella prohibición.
En otras ocasiones, aunque la forma de mi enunciado es aparentemente informativa, la intención determinante es normativa, práctica. Llegamos mi hija y yo a un cruce en la calle y le digo: “El semáforo está en rojo”. Le brindo una información, sí, pero para que no cruce, para recordarle que ahora y en esta circunstancia, no debe cruzar.
Llevamos miles de años de Filosofía y, al menos, siglo y poco de filosofía analítica. Pero en materia de actos de habla y de sus tipos, presupuestos e implicaciones, está casi todo por hacer. También la Teoría del Derecho viene de largo, y la teoría de las normas jurídicas y de sus elementos, tipos y presupuestos resulta de una simpleza que da rubor; así que no estamos los iusfilósofos para hablar demasiado alto o escupir muy arriba. Cierto es igualmente, para decirlo todo, que alguno que otro que se tomó muy a pecho esas tareas, sea la de catalogar los tipos de actos de habla, sea la de clasificar los tipos de normas, se volvió tarumba y tuvo que dejar el trabajo a medias. Quizá rija una maldición sobre el que se aventure por tales vericuetos teóricos.
El sorprendente párrafo anterior viene a cuento de que ya se nos estaba complicando demasiado el panorama, pues teníamos que sobre normas se puede también informar y que una veces lo hacemos nada más que para que algo sobre una norma meramente se sepa, y otras con el ánimo de influir en el modo de conducirse de los demás. Y también pasa en ocasiones que aparentemente nos limitamos a hacer saber algo que pasa ahí fuera, en el mundo de los hechos, pero lo que intentamos es que nuestro interlocutor haga algo. Cuando mi mujer va a salir de casa y
4
yo le grito que va a llover, no trato de emular a ningún meteorólogo, sino que le pido o le aconsejo que coja el paraguas y se lo lleve con ella.
Tratemos de retornar, si es que aún podemos, a lo que aquí nos importa. Asumamos que, cualquiera que sea su forma sintáctica o su manera de enunciarse, proferimos comunicaciones de esos dos tipos, informativas o normativas, en el ámbito de la razón teórica y en el de la razón práctica. En lo que viene, quedémonos nada más que con estas últimas.
Tenemos una primera peculiaridad muy interesante. Hace un momento vimos que si yo afirmo algo sobre el mundo (que todos los osos son de color pardo, por ejemplo) y, ante la duda que sobre la verdad de lo que yo digo me plantea alguien que puede hacerlo, no doy razones que respalden lo afirmado, probando o demostrando, haciendo verdadera, probable o verosímil (según de qué estemos hablando y qué grado de certeza quepa en ese campo del conocimiento) mi afirmación, ésta pierde todo su valor. En cambio, cuando de lo que hablamos es de normas y lo hacemos no meramente para informar, sino para influir en alguna medida sobre la conducta de los demás, no ocurre lo mismo. ¿Nunca? Depende, y vamos a verlo.
Todo depende de en qué medida se combinen, en el ámbito normativo de que se trate, autoridad y libre ponderación de razones. O, precisando más -y lo iremos explicando despacio en lo que sigue-, todo depende de cómo se combinen tres elementos: autoridad, libre ponderación de razones y reflejo sobre la autoridad del resultado de esa ponderación de razones. Vamos con las explicaciones y los ejemplos.
Distingamos situaciones posibles, aunque sea sin un enfermizo ánimo de exhaustividad.
(i) Un capitán le ordena al soldado que avance por aquel camino. El soldado no puede replicar que por qué y que a ver qué razones hay para que su superior prefiera el avance en esa dirección y no en otra. Es que para eso es su superior, para poder ordenarle sin que el otro tenga ni derecho a hacerle preguntas ni razón siquiera para plantearse a sí mismo si conviene obedecer o no. A los soldados se les entrena en la obediencia, y ese ejército será mejor (en términos funcionales o de eficacia, no hablamos ahora de calificaciones morales) cuanto más ciega sea esa obediencia. El superior representa para el inferior pura autoridad. Igual que al soldado el valor se le supone -dicen, aunque nunca he entendido por qué-, al superior sí que se le supone la capacidad, la competencia para mandar lo que más importe. A posteriori podrá juzgarse si tal general organizó bien la estrategia o tal sargento dio a los soldados que mandaba las órdenes más acertadas, pero ya se estará en otra cosa, ya no en el contexto normativo y operativo que hace que la orden del militar tenga el valor que tiene: el de autoridad que excluye, por parte del destinatario, cualquier ponderación de razones destinada a evaluar positiva o negativamente el mandato recibido. O podrá hacerse eso en el fuero interno de cada soldado, pero no hay espacio institucional para la argumentación: está institucionalmente y normativamente excluida. Y tiene sentido que así sea en algunas actividades, pues si antes de cada batalla hubiera que hacer una asamblea para buscar el consenso de toda la tropa bajo los presupuestos normativos de la comunidad ideal de habla, ganaría siempre el enemigo, y especialmente si el enemigo obedece y dispara mientras los nuestros discuten.
(ii) En los Estados (y en los órganos normadores internacionales lo mismo, pero no nos compliquemos con lo accesorio) los legisladores también mandan para ser obedecidos y sin tener que aportar explicaciones ni admitir discusión de sus órdenes por los destinatarios. Por mucho que en ciertas épocas -como ahora- se ponga de moda que las leyes vayan introducidas por prolijas exposiciones de motivos en las que el autor se deshace en justificaciones y parabienes, eso no es
5
más que un lubricante como el que acompaña a ciertos objetos que se venden en determinados comercios. Se nos quiere ayudar o animar a obedecer, pero con la boca pequeña, pues el que tales explicaciones introductorias no nos convenzan no se considerará razón admisible para que desobedezcamos. Es como la arenga que el oficial lanza a su tropa antes de dar la orden de asaltar las casamatas del enemigo: excitante prosa que animará más al ya convencido y que no será alivio para el escéptico. ¿Entonces es el legislador como un general de un ejército del que nosotros, ciudadanos de a pie, somos personal de tropa? Más o menos, pero algo habrá que matizar. Todo depende, más que nada, del tipo de legitimidad de que esté imbuido ese legislador que nos da órdenes mediante sus leyes.
Si nos referimos a una dictadura y es el dictador quien tiene (auto)atribuida la competencia legislativa o son sus delegados los que como legisladores la ejercen o si se hace una pantomima electoral para que sean sus secuaces los que bajo apariencia democrática hagan las leyes, el parecido con el orden jerárquico de los ejércitos se acentúa. O con cualquier otro ámbito en el que la autoridad se ejerza por razón de la superior condición del que manda y la obediencia se fuerce por ser vos quien sois. Por mentar otro ejemplo, así era como funcionaban antaño las relaciones paterno-filiales o de ese tipo era la “autoritas” del marido sobre la esposa. El que mandaba tenía algo que a los otros les faltaba y que a él le hacía superior por definición, sea el saber supuesto, sea una virtud más alta o sean cualesquiera atributos físicos, intelectuales o morales que se le presumieran con presunción inapelable. Igual es en las dictaduras. Por eso, cuando la de Franco en España, la Iglesia lo sacaba bajo palio y las monedas llevaban la leyenda de “Franco, caudillo de España por la gracia de Dios”. Si ha sido Dios mismo el que lo ha señalado para dirigir la nación, a ver quién y con qué legitimidad le tose. Tal sucedía también, clásicamente, con la legitimación divina de los reyes, y tal ocurre con cualquier forma de legitimación fuertemente metafísica del legislador, como cuando es un dictador al que se le tiene por suprema encarnación de las virtudes de la raza y de los intereses del Volk, aunque sea un enano histérico, ridículo, ignorante y mas feo que Picio, como aquel tal Adolfo en el que se miraban los buenos mozos arios cuando perdieron el seso y la vergüenza.
Un legislador así legitimado es autoridad por antonomasia y ningún sentido tendrá solicitarle que, argumentando, se justifique ante sus súbditos por el contenido de los mandatos que les dirige. Por eso, precisamente, son súbditos sus súbditos.
Pero las normas que nacen del legislador democrático del más puro Estado constitucional de Derecho tampoco valen por las razones con que su autor las defienda o pudiera defenderlas, si tuviera ganas de hacerlo. Valen como jurídicas, son Derecho, y en esa condición -y sólo en ésa-obligan, contienen obligaciones jurídicas (no obligaciones morales2), porque provienen de ese legislador que es depositario de la competencia legislativa que el propio sistema jurídico le
2 La mezcla de obligación jurídica y moral en las mismas normas es propia de las tiranías, pues llevarle la contraria al tirano que se tiene por ser supremo y por el más virtuoso de los humanos parece allí síntoma de inmoralidad, de completo descarrío, amén de desobediencia a los códigos jurídicos. Sólo en las dictaduras se piensa que el que comete ilícito jurídico es, además y por las mismas, un indecente y un malvado. En los modernos Estados de Derecho liberales y democráticos se separan ambas calificaciones con sumo cuidado y ni se considera inmoral el comportamiento antijurídico por ser antijurídico, ni se considera antijurídico el comportamiento inmoral por ser inmoral. En esos Estados el Derecho es de todos y la moral es de cada uno, por lo que, en ese afán de que lo mío -en lo que yo soy libre y soberano- no se confunda con lo que tengo en común con mis conciudadanos -y en lo que la soberanía es conjunta y la libertad se limita mediante acuerdos-, el Derecho y la moral son conceptualmente separados y en la práctica bien diferenciados por la doctrina jurídica positivista, que es la propia y particular de ese tipo de sistemas, mientras que las dictaduras y tiranías han sido siempre y sin excepción sostenidas por doctrinas de corte iusmoralista, principalmente -pero no sólo- iusnaturalistas.
6
atribuye. Que luego, como hemos dicho, el legislador se finja cercano porque se aviene a fundamentar sus órdenes en farragosas exposiciones de motivos, ni quita ni pone. Si yo no estoy de acuerdo en modo alguno con la norma que tipifica y castiga como delito tal o cual comportamiento, no me servirá de excusa para evitar el castigo el decir que aún no me lo argumentó bastante el que hizo la norma o que todavía no estoy del todo convencido y que en lugar de castigarme mejor sería que me hablaran otro rato. Por consiguiente, ni en las dictaduras ni en las más exquisitas democracias son las razones del legislador las que hacen la ley obligatoria, racional o justa. En todas partes es la legislación un ejercicio de autoridad basado en una atribución de tal competencia por el mismo sistema jurídico-político de que se trate.
¿Entonces nada cambia de un sistema a otro? Sí, alguna diferencia hay, aunque sea sutil, y para captarla hemos de echar mano de una tercera noción, junto a las de autoridad y competencia: la de legitimidad. Tiranías y democracias de Estado de Derecho tienen en común el que el legislador está revestido por el propio sistema político-jurídico de una autoridad que es base de la obligatoriedad (jurídica) de sus normas, convenzan éstas o no a sus destinatarios, les gusten o les disgusten. La diferencia entre tiranías y democracias se halla en que en estas últimas la persona (las personas) del legislador (las que ocupan el poder legislativo y desempeñan en él el papel institucional correspondiente) no tienen nada de particular: ni se presumen mejores ni más sabias ni más virtuosas ni más inteligentes, son enteramente del montón, como cualquiera. En cambio, ya sabemos que en las tiranías el legislador es un tipo que se pinta de superior al común de los mortales.
Ahora tratemos de dar cuenta de lo mismo, pero hablando al fin de razones y argumentaciones. Cuando en democracia y en Estado de Derecho hablamos del legislador, las razones que importan no son las de por qué ha parido tal o cual ley con ese contenido, sino las de por qué los legisladores son Fulano y Mengano, en lugar de Zutano y Perengano. Puesto que somos nosotros, los ciudadanos, los que -al menos en el diseño ideal del sistema- entre todos y en procesos abiertos a la participación libre e informada, decidimos en quiénes delegamos la capacidad para legislar a título de representantes nuestros, está ahí, en el proceso político que surte de personas la institución legislativa, el lugar para la argumentación, para el toma y daca de razones. Esa argumentación, naturalmente, será una argumentación política, en el mejor y más amplio sentido de la palabra.
Lo que legitima al legislador democrático y da un tinte más aceptable (en términos de legitimidad o de razones para la aceptación de la compulsión que supone, no en términos de aceptabilidad moral) a su obra, la ley, es que su autoridad proviene de nuestros acuerdos y esos acuerdos se alcanzan en un contexto de argumentación sobre nuestros intereses, nuestras conveniencias y nuestras necesidades. Y como ese acuerdo ni puede nunca ser pleno ni se puede esperar eternamente a que se haga verdad sobre la tierra la situación ideal de diálogo, nos quedamos con el menor de los males: nos ponemos de acuerdo en que, a falta de acuerdo de todos, legislen y gobiernen los más, aunque respetando con mimo a los que hoy son minoría y pueden sacarnos de algún atolladero al hacerse mayoría mañana. Así que no necesitamos abandonarnos a la estúpida fe en seres prodigiosos o en designios divinos. Nos bastan nuestros puntuales y prosaicos arreglos, pues, como ha señalado aquel excelente pensador que se llamaba Michael Oakeshott, la política no es más que el arte de ir componiendo arreglos para nuestros conflictos, poniendo parches para nuestras averías sociales, no el arte de traer a la tierra el reino de los cielos o de construir aquí paraísos, arcadias y pendejadas de ese calibre.
¿Volvemos a la comparación con los ejércitos y demás casos que encajen en el apartado anterior, el (i)? Pues esto de la democracia sería como si fuesen los soldados mismos los que
7
escogiesen a sus mandos después de debatir sobre sus valores y destrezas. Luego les tocaría obedecer en la batalla y no andar preguntando por razones a cada paso. Con los ejércitos creo que no se ha probado tal sistema, al menos en época moderna, pero con los legisladores sí, no ha ido del todo mal; al menos por comparación con los desastres de la competencia.
(iii) ¿Y los jueces por dónde andan? Ya vamos a llegar a la argumentación jurídica y su mejor destino. Es a los jueces a los que muy especialmente pedimos que argumentan mucho y bien. Esto es, que de sus fallos den razones suficientes, pertinentes y convincentes. ¿Por qué ellos? ¿Acaso no es autoridad también la del juez y no van sus resoluciones a misa para las partes, igual que a misa van las leyes para sus destinatarios3? Lo que sucede es que sobre las decisiones de los jueces tenemos otras expectativas, por lo que les aplicamos diferentes y superiores exigencias en términos de racionalidad. O, más claramente expuesto: al legislador la no arbitrariedad se la presumimos y, en virtud de esa presunción, damos por sentado que no va a buscar su interés, sino el nuestro, que no va a obrar por su personal capricho, sino por la misión que le hemos encomendado al apoyar el programa político con el que se aupó (lo aupamos) a su puesto. Esa presunción en las tiranías se basa en las bobas virtudes taumatúrgicas con que el legislador (o quien lo designa) aparece disfrazado, y en democracia en que, al fin y al cabo, somos nosotros los que hemos acordado ponerlo ahí y se supone que lo habremos buscado honesto y/o que le retiraremos nuestra confianza y no renovaremos su mandato si nos defrauda por desleal.
En cambio, ni tenemos ese control sobre las decisiones de los jueces, ni encontramos en su persona, su formación o su forma de designación base ninguna para presumirlos honestos y entregados sin falta a nuestro servicio, al mejor servicio de la sociedad. De ahí que al juez la ausencia de arbitrariedad no se la presumimos, sino que la rectitud de su intención y lo apropiado de su juicio queremos que nos la acredite en cada sentencia: lo obligamos a motivar sus sentencias y, además, no nos vale que lo haga de cualquier forma; ha de argumentarlas como es debido.
En el dibujo del moderno Estado de Derecho, liberal y democrático, hay desconfianza frente a los jueces, igual que se confía en el legislador, que, a fin de cuentas, somos nosotros o de nosotros depende de modo más directo. O así era el plan, recaídas a parte. La última, en época muy reciente, viene por la acción combinada de, por un lado, unos partidos políticos que, convertidos en maquinarias de poder perfectamente desideologizadas y dispuestas a venderse al voto más barato y menos ilustrado, desacreditan y dinamitan nuestro sistema político; y, por otro lado, de una doctrina jurídica y política que en lugar de empeñarse en la reparación del sistema y la restauración de un Estado que lo sea de Derecho y de una democracia que lo sea de la gente, vuelve a confiar en derechos naturales y morales asentadas en la fe y la más rancia metafísica, y a echarse en brazos de profetas y mesías, de cualquiera que asegure que sí sabe a ciencia cierta qué es el bien y dónde está lo justo. Con la paradójica consecuencia de que mientras estos profesores de iusmetafísica piensan que sólo los jueces virtuosos pueden salvarnos de los desvaríos del perverso legislador democrático, son aquellos partidos que se han adueñado de la democracia y colonizado de mala manera y con malas artes el poder legislativo los que nombran a o controlan la selección de esos jueces llamados a salvarnos… de esos que los designan. Con lo que, naturalmente, los altos tribunales cada vez lo son más de este o aquel partido político, y los muy críticos e idealistas profesores sólo discrepan del gobierno de turno mientras de él no reciben puesto o encomienda bien pagada. Y así vamos tirando. Al fin y al cabo, bajo su pobre pero soberbia óptica, lo único que ha de hacer un gobierno para dar con la justicia, es ponerlos a legislar a ellos, que de ella son íntimos. Y problema resuelto: cuando el profesor legisla, poco importa el descrédito institucional o
3 Al menos cuando la sentencia ha devenido cosa juzgada y cuando contra la ley no cabe ya recurso ninguno o forma de anulación por razón de inconstitucionalidad. Lo mismo serviría para la norma administrativa a la que ya no quepa poner tacha de ilegalidad.
8
el caos procedimental, pues la legitimación ya será sustantiva o material: si legisla él, los contenidos de la ley serán justos por definición y eso es lo que más importa, al contrario de lo que piensan esos positivistas pasados de moda y tan descreídos, que ni a sus propias convicciones personales tienen por palabra de Dios.
Porque, crisis y degeneraciones al margen, en el Estado de Derecho moderno existe desconfianza frente a los jueces, se les somete a dos controles muy importantes. Uno: la vinculación a la ley. Que sus decisiones sean Derecho no supone que no haya más Derecho que lo que ellos digan. Dos: que motiven esas decisiones, que las argumenten.
¿Y para qué motivar, si ya están sometidos a lo que la ley disponga? Porque la ley (las normas jurídicas que tienen que aplicar) no determinan por completo su decisión, sino que sólo ponen el marco o límite externo de la misma; pues existe algo llamado discrecionalidad que es propio de la actividad judicial, elemento esencial y definitorio de la misma. Al menos para los positivistas. Ya que los positivistas piensan que el juez debe argumentar para convencernos caso a caso de que su discrecionalidad no degenera en arbitrariedad. Otros, los iusmoralistas de hoy, opinan que el juez debe argumentar para demostrar que ha dado con la única respuesta correcta y que, además, la ha encontrado en una parte del Derecho que no se estudia en las facultades de tal, sino que es aquella parte de la moral que es al mismo tiempo Derecho aunque no lo parezca o no se supiera antes de que el juez la trajera a colación.
Pero vayamos más despacio y expliquemos las cosas a nuestra manera. Al fin y al cabo, si hay defensores y cultivadores de la teoría de la argumentación jurídica que opinan que el Derecho se mueve en el campo de la razón teórica y que argumentar en Derecho vale para demostrar verdades sobre el perfecto encaje del cosmos (la norma moral -de una moral objetiva-, la norma jurídica, los hechos del caso, las circunstancias sociales…; todo, logos, cosmos, physis y nomos de nuevo reunificados bajo el imperio de una razón abarcadora), y no para dar cuenta de las razones que mueven a quien, bajo insoslayable incertidumbre, decide lo que a otros afecta, es problema de ellos, de quienes así casan argumentación y teología, no nuestro. Nuestra teoría de la argumentación jurídica es de alcances más modestos y va unida a una noción de racionalidad más humana, más próxima, más de andar por casa: más real y realista.
2. Qué y por qué tienen que argumentar los jueces.
En pocas palabras: los jueces tienen que argumentar su ejercicio de la discrecionalidad; han de argumentar para hacer ver que en lo que sus decisiones tienen de discrecional no se cuela la arbitrariedad. Para empezar y para que se sepa desde ahora de qué estamos hablando, preguntémonos: ¿qué es eso que llamamos discrecionalidad?
Una actividad discrecional es la que está en un cierto punto intermedio entre actividad totalmente vinculada y actividad totalmente libre. Por ejemplo, podemos considerar totalmente vinculada la actividad del soldado que recibe una orden de su superior en ese ejército; o la conducta del ciudadano para el que rige un precepto del Código Penal que le prohíbe realizar cierta actividad que le apetece mucho, como, por ejemplo, subir a la casa del vecino de arriba y destrozarle a martillazos esos altavoces con los que escucha música a todo volumen. Y como supuesto de actividad totalmente libre cabe citar la que resulte de mi decisión de ahora mismo: seguir escribiendo sobre estas cosas un rato más o echarme una buena siesta.
Alguno podrá ya objetar que aquel soldado puede desobedecer a su superior o que yo puedo optar por violar la norma y darle su merecido al tocadiscos del vecino. Ciertamente, pero para
9
ambos casos rigen normas que disponen las correspondientes prohibiciones, acompañadas de los castigos consiguientes. No es que materialmente no se puedan hacer tales cosas, sino que en modo alguno están permitidas
4. También se puede aducir que no es tanta la libertad que existe en los otros casos, como el que acabo de mencionar para ilustrar la actividad totalmente libre, pues seguramente la voz de mi conciencia, maldita, me gritará que debo ser más laborioso y que ya está bien de siestas. Ciertamente, pero téngase en cuenta que aquí estamos clasificando acciones en más o menos libres a tenor de sistemas normativos sociales y prescindiendo de la moral como instancia de valoración individual de las conductas. Y, si ese ejemplo no nos vale, busquemos otro que sí: es totalmente libre mi conducta de rascarme o no rascarme la oreja derecha mientras, dubitativo, releo este párrafo que acabo de redactar.
La labor judicial tiene de ambas cosas, ya que contiene aspectos en los que rige la perfecta libertad del juez (¿redacto la sentencia de este caso antes o después de comer?) y otros en los que la vinculación a las normas es de lo más estricta. Recuérdese, sin más, que el juez está obligado a dictar sentencia de los casos que conozca en el ejercicio de su función y dentro de su competencia, y que si no lo hace incurre en uno de los supuestos del delito de prevaricación. También está obligado a decidir con arreglo a Derecho y no a tontas y a locas, y vuelve a prevaricar si sentencia como le salga de la toga o de las entendederas, sin encomendarse a constituciones, códigos y reglamentos.
¿Pero no decimos también que ejerce discrecionalidad y que por eso ha de argumentar para justificar(se)? Ciertamente, así es. Lo que es enteramente libre no requiere justificación y en lo que es forzoso no hay justificación que valga, salvo la remisión a la norma que fuerza. Yo no tengo por qué dar cuenta de por qué me rasco la oreja o dejo de rascármela, y por muchas vueltas que le dé, me caerá condena si se prueba que destruí a base de deliberados y placenteros mazazos el aparato musical de mi vecino. Pero, entre esos dos polos está lo que llamamos discrecionalidad, que ahora toca aclarar.
Volvamos a ilustrarnos con comparaciones y muestras traídas por los pelos. En ciertas culturas o épocas los matrimonios se pactan entre las familias de los novios y éstos no tienen nada que decir; es decir, nada se les permite alegar, se casan con quien se les dice sí o sí, o se exponen a muy graves sanciones de la colectividad. En otros lugares y tiempos, como ahora en parte del primer mundo liberal y felizmente desencantado, cada uno se junta con quien le da la gana y bueno estaría que nos pidieran razones: simplemente, ésta es la persona que me gusta y la elijo porque puedo y quiero. Pero allá donde un servidor se crió y por aquellos tiempos, no lejanos pero distintos, echarse novia (y más aún echarse novio una mujer) era una conducta discrecional. Había que explicarse ante la mamá. Se supone que uno podía elegir para ese trance del noviazgo serio a quien mejor le pareciera, pero, si no se quería sufrir todo un calvario de reproches y desplantes, se debía superar con éxito un estricto interrogatorio de la santa madre: cómo es ella, quiénes son sus padres, en qué trabaja, cuántos novios ha tenido antes que tú, tontín mío, si sabe cocinar, si le gustan los niños, si bebe o fuma… ¡Uf! De qué razones diera uno dependía el beneplácito o la sanción. Por eso existía ahí discrecionalidad: porque, por una parte, se trataba de escoger libremente de entre una serie de alternativas bien acotadas (por ejemplo, y entonces, no se podía elegir para novio a un hombre si uno era varón, o a una niña o a una muñeca de porcelana o a una cabra, etc.); pero, por otra, nuestra elección iba a ser juzgada como mejor o peor e íbamos a ser alabados o vilipendiados según que nuestras razones convencieran o no a quien podía juzgarlas.
4 Fuera de los supuestos tasados por el propio sistema normativo que sienta esas prohibiciones y esas sanciones. Por ejemplo, las eximentes penales o las excepciones al deber de obediencia del militar. Pero esto es aquí escasamente relevante para el hilo principal de nuestra exposición.
10
Ahora lo de los jueces. En el ejercicio de su cargo y en lo que dicho ejercicio tiene de discrecional, son ellos los que juzgan hechos aplicando el Derecho, pero de algunas de las razones de sus juicios juzgamos nosotros, y por eso les preguntamos por tales razones. Queremos que nos expliquen por qué deciden lo que deciden en lo que sus decisiones no están totalmente vinculadas -eso no necesita explicación5- ni reconocidas como libérrimas -de eso no se pide explicación6-. Así que quizá podemos ya dar una definición de discrecionalidad: es discrecional aquella decisión en la que se opta libremente entre alternativas7, pero con arreglo a un modelo o ideal normativo que permite enjuiciar positiva o negativamente dicha elección en sí libre.
Mi madre tenía en la cabeza un modelo ideal de novia para mí, que se correspondía exactamente con el modelo de esposa perfecta que entonces y allí estaba vigente y que cumplía esa función normativa, precisamente, la de servir de pauta de elección y, sobre todo, de patrón de juicio sobre las elecciones. Con los jueces sucede otro tanto, pues están sometidos ellos también a lo que podemos denominar la paradoja inherente a toda discrecionalidad y que se puede caracterizar de esta manera: se trata de decisiones que han de tomarse libremente, pues se carece de referencia normativa segura que sirva de guía unívoca, pero, al tiempo, el resultado de tales elecciones va a ser juzgado por su cercanía a o discrepancia con un ideal que opera en el trasfondo, que es un ideal normativo socialmente impuesto y vigente.
A este paso acabaremos chocando con Dworkin y a lo mejor hasta entendemos y conseguimos aclarar a otros lo que significa la teoría de la única respuesta correcta o por qué niega don Ronald la discrecionalidad judicial. Lo uno más lo otro constituye uno de los mayores enigmas de la contemporánea Teoría del Derecho y son miles los profesores que compran papeleta en esa tómbola, a ver si desentrañan tan esotéricos misterios. Lo intentaremos nosotros igualmente, por qué no, pero aguarde el lector un poco más, ya que todavía tenemos que aclarar algunos asuntos previos y más elementales.
Hemos quedado en que ni pensamos que la sentencia del juez pueda estar totalmente atada y determinada por la letra de la norma aplicable (y que la aplicabilidad de la norma también se imponga por sí misma y sin dudas de ningún tipo) y por la evidencia de los hechos en sí, sin margen para valoraciones o preferencias; pero no queremos que el fallo judicial esté guiado por las simples preferencias del juzgador, como si éste no tuviera que encomendarse ni a Dios ni al diablo ni más cuentas de rendir que ante su conciencia. En otras palabras, deseamos que la decisión judicial sea lo más objetiva posible, aunque no podemos negar sus componentes subjetivos, queremos que la existencia inevitable de alternativas decisorias, tanto respecto a la norma y su interpretación -entre otras cosas- como en cuanto a los hechos y la valoración -entre otras cosas- de sus pruebas, no sea la vía por la que en el fallo campen por sus respetos las inclinaciones personales del juez o sus intereses menos presentables. Pues bien, podría existir un procedimiento que acabara de un plumazo con tales dificultades: que el juez lance una moneda al aire, que decida jugándoselo a cara o cruz. ¿Que la norma lo mismo puede significar para el caso esto o lo otro? Tiremos la moneda y veamos qué sale. ¿Que la prueba de marras parece convincente pero queda un pequeño resquicio de duda? Que decida la moneda. En suma, que hay buenas razones tanto para dar la razón a esta parte en el litigio como a la otra? Que sea el azar el que determine quién ha de llevarse el gato al agua allí donde por sí sola no lo determina la norma aplicable ni quedan los hechos probados hasta el límite de la perfecta evidencia.
5 No tiene el juez penal que justificar por qué aplica el Código penal vigente en lugar del Código de Hammurabi o los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia.
6 No tiene que explicitar los motivos que le llevaron a comer ensalada de lechuga el día del juicio oral.
7 Alternativas que pueden venir imperativamente dadas o cuya lista quizá no ha sido a su vez elegida por este que ahora entre ellas ha de tomar partido discrecionalmente.
11
¿Por qué no nos convence ese procedimiento aleatorio? Precisamente porque mandaría el azar y no el juez. ¿Y no es precisamente eso lo que buscamos, un proceder objetivo que nos libre de los riesgos insoslayables de la subjetividad?
El problema es que el azar no sabe de razones, mientras que nosotros aspiramos a que razones sean las que orienten la decisión del juez. Y al querer que sean razones damos por sentado que no son lo mismo móviles personales que razones intersubjetivamente aceptables y que, en consecuencia, entre las razones también las habrá mejores y peores, admisibles o no y más o menos convincentes para quien contemple el caso y la sentencia con los ojos con los que deseamos que el juez las mire: con mirada imparcial. Aspiramos a que no sea el azar, sino el Derecho, lo que dirima los litigios judiciales y, aunque sabemos que las normas jurídicas por sí no son bastantes para imponer en todo caso el contenido preciso de la decisión, queremos convencernos de que se falla desde el Derecho y no desde la autoridad omnímoda del que sentencia. Y de ahí que forcemos a éste a que nos haga ver -o lo intente, al menos, con todo rigor- que no es él, su persona la que por sí libremente decide dentro de esos márgenes de discrecionalidad, sino que la decisión viene de lo que es su visión del mejor Derecho posible, de su concepción de la mejor manera de configurar nuestro sistema jurídico, el vigente, el que tenemos, el que nos hemos dado. Su visión, inevitablemente la suya, pero del Derecho de todos. Hay que argumentar el ejercicio de la discrecionalidad, en suma, porque la sentencia la dicta el juez, pero con el Derecho de todos: pues que se vea.
¿Dónde radica ese elemento de libertad del trabajo del juez, en el sentido de la discrecionalidad que definíamos hace un momento? Y otra pregunta, a la que se contestará en segundo lugar: ¿cómo hacer que esa libertad no degenere en libertinaje y qué sería, aquí y en su caso, el libertinaje?
El Derecho se compone de normas que tratan de predeterminar la solución de ciertos conflictos que en la respectiva sociedad se tienen por especialmente graves o peligrosos para la convivencia ordenada y pacífica. Pero las normas no se aplican solas, y de ahí también que los sistemas jurídicos tengan que preestablecer órganos a tal efecto, dotarlos de autoridad y distribuir entre ellos las competencias resolutorias de esos conflictos mediante tales normas. Y para que todo esto tenga sentido, para que esas normas que componen el Derecho de tal o cual sociedad efectivamente predeterminen las soluciones de los litigios hace falta que esos órganos aplicadores de las mismas las obedezcan, se atengan a ellas y no hagan de su capa un sayo y aprovechen su poder para decidir como buenamente se les antoje. Tal es la razón de que cada sistema jurídico prescriba la obligación de los jueces y demás órganos aplicadores de sus normas de atenerse a éstas y de que se prevean en cada sistema jurídico muy variados mecanismos para los casos en los que el juez y el resto de semejantes órganos no saben o no quieren decidir “conforme a Derecho”: revisiones, anulaciones, sanciones disciplinarias y penales, etc.
Volvamos a arrimar el ascua a nuestra sardina positivista y aprovechemos para mencionar de pasada otra cuestión de calado. Si decidir “conforme a Derecho” no es decidir según las normas del Derecho positivo, sino que entendemos que un sistema jurídico también admite que los jueces resuelvan los casos en contravención de lo que para ellos las leyes prescriban, tenemos que o bien ese sistema jurídico confía en que el juez estará y se sentirá atado por una moral común, cognoscible y fuertemente perentoria; o bien ese sistema jurídico ha mutado a un sistema de mera habilitación de la judicatura para, desde su autoridad, decidir los conflictos como ella prefiera o como le ordene quien la gobierne, que ya no será la ley general, sino, quizá, algún general. En realidad no se ha conocido nunca a lo largo de la historia, creo, un sistema de gobierno de la
12
sociedad por los jueces, un sistema casuístico en el que los jueces se convirtiesen en señores, en soberanos de la sociedad y su Derecho. Siempre se ha usado el casuismo y la apelación a la justicia de los casos concretos para convertir al juez ya no en servidor de la ley, sino en esbirro sumiso de poderes con rostro, pistola y/o chequera. Además, no se puede dejar de señalar también que si pensamos que hay una moral suficientemente precisa y cognoscible como para que pueda ser Derecho con los mismos efectos de seguridad, certeza y orden que el Derecho positivo brinda, estaremos necesariamente pensando en una moral que, por común, ha de ser la moral socialmente vigente, la moral dominante, no una moral crítica y en un contexto de pluralismo ético. O sea, que esa moral que, según los iusmoralistas, sirve para suplir a la ley positiva o enmendarla es, por definición y si las cosas han de funcionar como se dice que pueden y deben funcionar, una moral ultraconservadora, por decirlo del modo más suave.
Pero dejémonos de excursos y sigamos con la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad, pues sabemos que la obligación de argumentar adecuadamente es un medio muy principal para procurar que el juez no pase de la una, inevitable y hasta sana, a la otra, totalmente reprobable.
Una sencilla comparación nos puede procurar algo de luz. Cuando yo, en cuanto profesor, corrijo y califico los exámenes de mis estudiantes, me muevo con cierta márgenes de discrecionalidad. ¿Cuánta? Depende de la materia y del tipo de examen. Si el examen es de una disciplina muy exacta y las preguntas permiten ser corregidas con absoluta objetividad, esa discrecionalidad, en lo que a la corrección se refiere, será nula o muy escasa, aunque sí pueda existir al tiempo de elegir las cuestiones, al fijar el baremo para las distintas calificaciones, etc. Si la prueba es de una disciplina más “elástica”, como el Derecho, y si las preguntas no son de tipo test, sino de las tradicionalmente llamadas “de desarrollo”, mi margen de maniobra, como profesor, será mayor. Además, hay exámenes cuya calificación puede ofrecer muy pocas dudas, pues o merecen la mínima, por ser indiscutiblemente desastrosos, o la máxima, por geniales. Esos son los casos fáciles y si alguien reclamara por la calificación bastaría mostrar esos ejercicios y decir “esto es lo que hay, véalo usted mismo y juzgará como yo”. Otras veces las cosas no están tan claras y dan para comentar. Por eso tiene pleno sentido que se organice un sistema de revisión de calificaciones, para que el profesor pueda y deba dar satisfacción al alumno y explicarle sus criterios y razones para puntuar su examen mejor o peor. En disciplinas no exactas y con pruebas que no admitan una calificación cuasiautomática, el obligar al docente a argumentar su nota, a justificarla mediante razones atinentes a los hechos -lo que el estudiante escribió o dijo- y a las reglas -las pautas de corrección y calificación- se fundamenta en el propósito de reducir el riesgo de error y en la finalidad de dificultar la arbitrariedad. Con la decisión judicial ocurre otro tanto.
Ahora preguntémonos cuándo y por qué se podría tildar de arbitraria mi calificación. Me parece que la contestación mejor sería ésta: cuando resulte discriminatoria, pues el examen del estudiante en cuestión no lo califico aplicándole la regla común que aplico a los demás, sino que lo discrimino, ya sea negativa o positivamente. Y eso por lo común ocurrirá porque tomo en consideración algún aspecto del caso que lo hace para mí especial y que es un aspecto que resultaría inadmisible a la luz de las reglas establecidas para la calificación de los exámenes, el trato entre profesores y estudiantes o la vida académica en general. Es decir, algún interés peculiar mío o alguna pasión personal interfieren en mi juicio y lo convierten en parcial y sesgado. Puede ser que este estudiante me haya sido recomendado por alguien que tiene influencia o poder sobre mí o de quien busco a mi vez favor, que me caiga bien o mal, que gaste con él tratos personales especiales, buenos o malos, que tenga algún rasgo que destape un prejuicio mío, favorable o contrario, etc., etc.
13
Aquí vemos la importancia del principio de universalización, que impone que con la misma regla que califico el examen de uno debo calificar el de todos, salvo que en alguno concurra una circunstancia tan especial como para que pueda -y deba- defenderse racionalmente que se le aplique un trato particular y distinto, sea mejor o sea peor que el de los demás. Pero con esto último tampoco se contradiría el mandato de universalización, pues ese mismo criterio especial tendría que poder aplicarse y debería ser aplicado a todos los individuos que se hallasen en las mismas circunstancias. Esto es, no sólo tiene estructura universal la regla que dice “Debe darse el trato T a todos los X”, sino también la que reza “Debe darse el trato T a todos los X, menos a los X´ que se hallen en la situación S, para los que procede el trato T´”. Esto nos lleva a un interesante problema, que aquí sólo podemos mencionar sin más, el problema de si cabría calificar como no arbitrario, y en ese sentido racional, un sistema de decisión de pura equidad o de radical justicia del caso concreto, en el que la única regla universal fuera la de que cada caso debe decidirse individualmente a la luz de sus concretas y particulares circunstancias, sin condicionamientos derivados en la agrupación de casos unidos a soluciones estandarizadas para cada grupo de ellos.
También es posible que no haya discriminación de un caso, pues está la arbitrariedad en la regla misma con la que se califica, no en esta o aquella calificación. En ese caso la arbitrariedad no irá ligada a discriminación en la calificación y es plenamente compatible con el mandato de universalización. Yo, por ejemplo, decido que sólo aprobarán mi asignatura los alumnos que respondan bien el noventa por ciento de las cuestiones y que, además, midan más de un metro setenta de estatura. Que me toque a mí o no tener que hacer frente a la objeción contra esa regla y argumentar para defenderla dependerá antes que nada de si yo la he fijado o me viene impuesta y de si tengo o no reconocida competencia (jurídica) para modificarla o alterar los resultados de su aplicación.
Seguro que a muchos jueces les duele que ciertas conductas estén tipificadas como delito y les parece atroz tener que imponerles ciertas penas, cuando así les toca. La discusión está en si el juez, además de márgenes de discrecionalidad para tratar de atenuar esos efectos mediante recursos tales como la interpretación de la norma, la valoración de las pruebas, etc. está o debe estar facultado para enmendar la norma misma y si eso se puede propiamente justificar o cualquier argumento resultará igual de arbitrario. En este punto es donde los partidarios de la derrotabilidad constitutiva de las normas jurídicas propugnan que el juez aplique las normas del Derecho como si fueran suyas y no de él, del Derecho, y que les ponga tantas excepciones como le dicte su convicción profunda de que puede argumentarlas de manera solvente. Por supuesto, la manera de que no chirríe ese contraste entre las normas del Derecho y las del juez consiste en proclamar que las normas de su conciencia, si es una sana conciencia moral, son también normas de Derecho y, además, las más altas de todas las normas del Derecho. Es un expediente óptimo para que ningún juez reconozca nunca que desobedece el Derecho vigente, aun en los casos en que pudiera ser, para muchos, moralmente loable hacerlo así; y también una excelente manera de indicar que si yo, juez, no desobedezco tal o cual norma, es porque nadie puede desobedecerla, pues todo el Derecho que yo acato es por definición Derecho justo, ya que si esta norma o la otra fueran injustas yo las habría desatendido.
Igualmente es posible imaginar que algún juez razonara del siguiente modo: bien, la aplicación de las normas que vienen al caso yo la condiciono a mi opinión estrictamente personal sobre la justicia del resultado en ese caso y en cada caso; pero asumo que ese juicio sobre la justicia es particular mío, puramente personal, dictado por mi conciencia individual, por lo que no pretendo que valga para los demás jueces como vale para mí; y más, reconozco idéntica potestad a los otros jueces, de forma que me parece bien que cada uno haga lo mismo y ponga a las normas jurídicas que está llamado a aplicar tantas excepciones como le dicte caso a caso su conciencia. La
14
diferencia entre este juez, al que llamaremos relativista, y el que denominamos absolutista y que excepciona la aplicación de la norma jurídica desde la convicción de que lo mueve una moral perfectamente objetiva, una moral que está por encima del Derecho positivo o legislado y una moral que, por tanto, rige de idéntica forma para los mismos casos y para todos los jueces que se pretendan racionales y justos aplicadores del Derecho, está en lo siguiente. El juez absolutista sigue pensando que aplica Derecho cuando decide en conciencia, gracias a que su conciencia es el receptáculo de esa otra parte del Derecho, tan objetiva o más, que es la moral verdadera. Se tiene en buen concepto y es alta su autoestima, por tanto. En otras palabras, cuando en conciencia inaplica la norma jurídica que viene al caso, ni sobrepone su conciencia sobre el valor de la ley, lo cual podría ser digno de alabanza en algunas ocasiones, ni propiamente le pone una excepción al imperio del Derecho “objetivo” para el caso, pues entiende que la pauta que en su conciencia encuentra también es Derecho y que, en consecuencia, no está la moral excepcionando al Derecho sino una parte del sistema jurídico marcándole una excepción a otra parte del mismo sistema. En suma, como los niños cuando gritan ¡yo no he sido! o los que aseguran que actúan poseídos y sin ser dueños de sí, pues oyen voces o notan una fuerza irresistible que les mueve la mano o lo que sea.
Nos gustará más o menos ese juez que denominamos absolutista, pero incongruente no es a la hora de describir el sistema jurídico que él ve. En cambio, el juez que hemos calificado como relativista es poco menos que un imposible, por incongruente o por radicalmente cínico, pues para él el sistema jurídico propiamente no existe, ya que no sería más que un conjunto de convicciones personales de los jueces sobre la justa resolución de los casos. Así que si quiere dar cuenta de su función, tendrá que describirla como mero ejercicio de un poder socialmente establecido y, además, deberá asumir que los jueces propiamente no aplican Derecho, sino que lo crean por completo. ¿Y las normas del llamado Derecho positivo qué serían, entonces? Meras sugerencias de respuestas posibles para los casos, pero que pueden acatar o no según les parezca.
El Estado de Derecho, al menos ése, funciona -en lo que funciona- gracias a que la mayor parte de los jueces que en él ejercen no son ni relativistas ni absolutistas, en el sentido que acabamos de proponer. Por un lado, no creen que su conciencia personal sea reina y señora de las decisiones en los casos que juzgan, sino que piensan que deben aplicar las normas de un Derecho que no es suyo ni vive en sus gustos y sus opiniones; no son tan escépticos respecto al Derecho y se creen algo del llamado principio de legalidad. Por otro, no viven tan pagados de sí mismos, no son tan narcisistas como para pensar que sólo con que a ellos se les ocurra que algo es injusto ya han dado con la moral verdadera que por arte de birlibirloque se transmuta a través de su pluma en Derecho supremo y perfectamente objetivo.
En realidad, ese modelo de juez que ni está aquejado de depresión ni pletórico de soberbia es el que en el Estado de Derecho presumimos cuando le exigimos que argumente sus decisiones. Si éstas fueran nada más que cuestión de gusto, del gusto de cada juez, habría que aplicar aquello de que sobre gustos no se discute, y nada habría que argumentar. Si fueran las decisiones judiciales asunto de verdades incontestables, tampoco darían para mucha argumentación, pues diríamos lo de que la verdad no tiene más que un camino y basta una sencilla demostración para poner de manifiesto que se ha seguido el único camino posible, el de la única respuesta correcta. Pero, entre esos dos polos viciosos, hacemos a los jueces que justifiquen sus decisiones porque ni todo vale igual ni lo que digan ellos vale más por ser vos quien sois.
Al hablar de arbitrariedad, por contraste con la arbitrariedad que mediante la exigencia de argumentación se quiere desterrar en lo posible, será útil diferenciar entre sujeto decididor arbitrario y decisión arbitraria. Que algunos jueces sean arbitrarios es algo que, por sí, tiene menos
15
importancia de lo que a primera vista parece. Lo relevante, y para lo que sirve antes que nada la obligación de argumentar, unida al principio de legalidad o de sumisión del juez al Derecho “objetivo”, es para que no haya decisiones arbitrarias. Veamos con más calma esta distinción.
Imaginemos dos jueces que juzgan el mismo caso o casos perfectamente idénticos. Llamemos a esos jueces A y B. El juez A es un santo varón -o una santa dama, pero no nos compliquemos también con los géneros-, la mejor persona que imaginarse pueda, el más honesto y esforzado de los seres humanos, un prodigio de conciencia escrupulosa y de celo profesional. Cuando ve y oye al acusado -supongamos que el caso es penal- se esfuerza hasta el límite de lo humanamente posible para desterrar de sí todo prejuicio, asiste a cada trámite del proceso con la atención máxima, medita cada decisión hasta el extremo, reflexiona con el mayor rigor y a la búsqueda de la más pura justicia. Finalmente condena, pero sus argumentos son tan endebles como profunda e incontaminada era su convicción de la culpabilidad del reo. No será difícil que el abogado del condenado recurra la sentencia ni que el tribunal superior se la case.
Ahora vamos con el juez B. Es y se sabe tendencioso, aunque, inteligente también, no se delata. En cuanto echa un vistazo al caso y al procesado ya sabe que va a condenar, lo decidió así porque detesta a ese tipo de personas, tal vez le recuerda el reo a un novio que su hija tuvo y que la trató mal, o al antiguo marido de su esposa, lo que sea. Se pasa el proceso medio distraído, no es demasiado riguroso en su manera de actuar. Al fin dicta el fallo que tenía predecidido, aquel al que su prejuicio le llevó, pero lo motiva con tal cantidad de argumentos oportunos, bien traídos y sabiamente desarrollados, que cualquiera que lea la sentencia quedará bastante convencido de lo correcto de la decisión y, además, no parece fácil que la parte perdedora pueda contrapesar con éxito esos argumentos en un hipotético recurso.
Si nos preguntamos cuál de los dos, A y B, es mejor ser humano y más honesto, coincidiremos en que sin duda A. Si la cuestión es la de cuál es mejor juez, empezarán las dudas, pues, igual que no hay más cera que la que arde, de los jueces normalmente ni conocemos ni tenemos por qué conocer mayor cosa que sus sentencias. Porque, si el interrogante versa sobre cuál de las dos sentencias es mejor, estaremos de acuerdo en que la de B. ¿Pese a lo reprobable de sus móviles? Sí, pese a ello, y veamos ahora la razón.
Mi pareja puede tener quién sabe qué móviles conscientes o qué inconscientes impulsos para estar conmigo. Pero yo de eso no sé nada, si ella no me lo dice o no me lo cuenta su psicoanalista. Yo sé lo que sí me dice y lo que por mí mismo percibo: cómo me trata, cómo se porta conmigo, cómo nos entendemos. Si yo pienso que me quiere -y si yo la quiero-, es por lo visible, no por lo invisible, por sus obras, no por sus móviles secretos; pues, si son secretos, no podrán contar en mí ni para bien ni para mal. A ella le pasa conmigo otro tanto. Y si me dijeran que la verdadera causa de que busque mi compañía y se acople a mi temperamento es que le recuerdo a su papá o a un perrito con el que jugaba de pequeña, seguramente yo respondería que bueno y que qué importa, que para mí lo decisivo no son esos móviles originarios y ocultos, sino lo que puedo ver y sentir. Con los jueces también ocurre algo similar, mutatis mutandis.
Los de aquella corriente doctrinal de tierra fría que se llamaba realismo jurídico afirmaban que el juez primero decide y después motiva. Como nuestro juez B y contrariamente a nuestro juez A. O sea, que primero adopta intuitivamente su resolución de condenar o absolver o de dar la razón a una parte o a la otra, y después busca los mejores argumentos para revestir de la apariencia de razones lo que propiamente no las tiene, pues estuvo guiado por las pasiones, por pulsiones más o menos elementales. Esto fue durante mucho tiempo una seria objeción para las corrientes de teoría del Derecho que querían dejar a salvo algo de racionalidad posible en la decisión judicial, la
16
esperanza de que con algo de objetividad y racionalmente podamos distinguir entre decisiones mejores y peores. Al fin, desde las filas de las teorías de la argumentación jurídica salió la respuesta adecuada para evitar ese embrollo realista. Veámosla.
Al igual que yo de mi pareja sólo conoceré los móviles recónditos si ella es consciente de ellos y me los confiesa, del juez sólo sabremos que obró por móviles indebidos si él es tan torpe como para dejar que se le vean. Y de la misma manera que del amor de mi compañera yo juzgo por sus acciones, la sentencia del juez la valoramos por las razones que contiene en forma de argumentos; si éstos son convincentes para un observador imparcial, pensaremos que cualquier juez imparcial podría haber decidido así y probablemente habría decidido así.
Naturalmente, tendremos luego y aquí que aclarar qué significa exactamente lo de que los argumentos sean convincentes. Será en el último apartado de este escrito. Pero, mientras tanto, podemos calar mejor en el sentido último de algo que ya sabíamos: que de las sentencias lo más importante, en términos de racionalidad, no es el fallo en sí, sino la motivación que lo sostiene, los argumentos con que se ampara; y que, correlativamente, para la racionalidad de esas sentencias cuenta más su motivación que los móviles del juez, que sus motivos personales, normalmente ocultos. Y cuando son indebidos esos móviles y se pueden conocer, ya prevé el sistema jurídico vías para que la sentencia se invalide y al juez se le sancione. De ahí que, aunque suene algo extraño, el problema más grave sea el otro: el de los jueces con las mejores intenciones que hacen las peores sentencias. Algo hoy bastante común, y no hay más que leer abundante jurisprudencia para constatarlo. A ese mal es al que quiere poner algo de freno la teoría de la argumentación jurídica, aunque, al paso que vamos y cuando esa doctrina anda de la mano del iusmoralismo, podemos acabar agrandando el desaguisado en lugar de arreglarlo.
Resumamos la diferencia principal, en este contexto de la decisión judicial, entre arbitrariedad y discrecionalidad. Quedamos en que juzgamos por lo que vemos en la sentencia, prescindiendo de los móviles personales del juez, que no nos serán conocidos, salvo en los casos marcadamente patológicos. Pues bien, una decisión es arbitraria cuando o bien se toma al margen de cualesquiera razones, sin razones de ningún tipo que justifiquen la opción como auténtica elección, como ocurre en el caso de que se decida lanzando una moneda al aire, o bien las razones de la decisión son estrictamente personales y, a fin de cuentas, inconfesables. Serán inconfesables, en este marco, porque si se confiesan o se detectan, denotarán parcialidad y ánimo discriminatorio, opuesto todo ello, por tanto, al requisito de universalización. Esas razones parciales por palmariamente subjetivas, personales, no podrán valer como razones aceptables para un observador imparcial, genérico.
Aquí es posible formular la siguiente tesis: una decisión judicial es tanto más sospechosa de arbitrariedad, en el sentido que se acaba de exponer, cuanto más defectuosa es la argumentación que la apoya, la justificación que de ella se da en la motivación de la sentencia. Tendremos, en consecuencia, que precisar más en qué consiste una argumentación defectuosa, y de eso nos ocupamos en el apartado que sigue.
3. ¿Cómo sabremos si los jueces han argumentado (suficientemente) bien?
Cuando la administración de justicia se tomaba por ejercicio de autoridad ante todo, aunque fuera la autoridad delegada del monarca, las sentencias no debían motivarse, pues el que da razón de sus decisiones se muestra con ello sometido a algún imperativo externo. Cuando la justicia impartida era absoluta, porque absoluto era también, o se pretendía, el poder que con las decisiones
17
se expresaba, los jueces debían fallar sin explicar sus porqués. Por la misma razón que, hasta hace bien poco, los padres tampoco se veían en la necesidad de explicar a sus hijos pequeños por qué les ordenaban esto o lo otro. Al fin y al cabo, el poder absoluto, sea de las monarquías de antaño sea de las tiranías de hoy, ve al súbdito como un menor de edad permanente.
Luego las cosas cambiaron, donde cambiaron. Primero el racionalismo sembró la ilusión de que el Derecho podía erigirse en ciencia exacta y de que la impartición de justicia era labor poco menos que mecánica. El juez ya estaba sometido a algo, sí, a un imperio que se ha tornado impersonal, el imperio de la ley, pero la ley se piensa tan perfecta, recogida en sus códigos nuevos, que en la decisión judicial no se ve más que razonamiento silogístico puro y duro. Lo que, al motivar, debe el juez mostrar ahora es que él no inventa ni los hechos del caso ni la norma que trae para el conflicto la solución, sino que los unos y la otra los recoge ahí afuera, en un mundo perfectamente objetivo en el que se encuentran acabados y a la espera de ser descubiertos hasta en su más mínimo detalle. La práctica del Derecho deja de consistir en mandar, más que nada, y se convierte en conocer, es actividad parangonable a cualquier otra labor científica. Lo único que el juez necesita es un buen método y se cree que lo tiene en el de la subsunción, el del elemental encaje de los hechos bajo las normas. Júntense los hechos del caso con la norma pertinente y, si encajan, si se compenetran, la solución sale sola, como feliz alumbramiento resultante de tal ayuntamiento y a modo de conclusión de un silogismo tan sencillo, que cualquiera puede ser juez a nada que no se le olviden los preceptos del código. Al motivar, lo que el juez acredita es que no es él quien aporta ni manipula los hechos ni las normas del caso, únicamente los muestra y viene a decir ahí están, la conclusión la saca cualquiera. Por tanto, el fallo se vuelve poco menos que indiscutible, o así se pretende.
De la sentencia como mandato y mero ejercicio de autoridad se pasó, allá por el XIX, a la sentencia como producto de la razón cognoscente, de la razón teórica. En la fase siguiente, desde comienzos del siglo XX, empezará a concebirse la sentencia como decisión propiamente dicha, y en la motivación se verá la exposición de los porqués de ese juez que, ahora, elige entre alternativas usando su discrecionalidad. De la autoridad del que decide se había pasado a la autoridad de la ciencia, de la razón cognoscente, y, en este momento, el tránsito será a la autoridad, relativa, de la razón práctica. Mas retornarán a lo largo del XX los intentos de hacer de la razón práctica una vía tan segura como la de la razón científica y reaparecerá cada tanto el viejo sueño de la única respuesta correcta para cada litigio y la ilusión de que la discrecionalidad puede desterrarse como un mal evitable.
En las últimas décadas del pasado siglo la teoría de la argumentación jurídica, nacida para ofrecer un modelo discursivo de racionalidad de las decisiones se bifurca. Una corriente pretenderá ofrecer las herramientas para convertir el razonamiento práctico del juez en razonamiento cuasidemostrativo, a base de ofrecer el método para que quien decide pueda conocer la solución objetivamente correcta y verdadera que para cada asunto late, a la espera, en el fondo de un ordenamiento que vuelve a ser perfecto, ahora en tanto que sistema axiológico u orden objetivo de valores. Otra rama de la teoría de la argumentación, menos optimista o con menor idealismo, se conformará con ofertar las estructuras mínimas de la argumentación judicial razonable y tendrá como objetivo la detección de la arbitrariedad, no la justificación de la respuesta correcta única. Veamos todo esto algo más despacio.
Con la crisis de aquel ingenuo y metafísico positivismo del siglo XIX, crisis que, con el cambio de siglo, llega ante todo de la mano de otras corrientes positivistas, curiosamente, sea del positivismo normativista de Kelsen, sea del positivismo empirista del realismo jurídico, sea del positivismo sociologista de parte también de los realistas y de muchos de los de la llamada Escuela
18
de Derecho Libre, se subraya que la discrecionalidad judicial es inevitable y que a ese dato básico hay que adaptar la exigencia de motivación de las sentencias. Ahora la obligación de motivar se entiende como exigencia de que el juez haga valer que sus valoraciones, determinantes al apreciar la prueba y al interpretar la norma –entre otras cosas-, no son arbitrarias. Se trata de que mediante sus argumentos nos convenza de que cualquiera de nosotros pudo fallar igual que él, puesto que ha buscado las mejores razones del Derecho, en lo que el Derecho es instrumento de todos, en lugar de dejarse sin más guiar por sus móviles personales o sus intereses.
En las últimas décadas del siglo XX, y especialmente a partir de la obra inicial de Dworkin, renació en la teoría jurídica aquel viejo anhelo de que la discrecionalidad pudiera evitarse y de que el razonamiento judicial pudiera ser plenamente guiado por la razón cognoscente, objetiva. Otra vez la aspiración de que exista una razón práctica que no sea menos que la teórico-científica. Si existe y está predeterminada una solución correcta, latente en algún fondo del sistema jurídico, necesitaremos nada más que un buen método para desenterrarla y aplicarla al caso. Ese método quiso brindarlo Alexy con la ponderación, que es al iusmoralismo actual lo que la subsunción fue al positivismo metafísico del XIX: una técnica soñada para que los casos difíciles tengan fácil solución, en la idea de que sólo en la superficie o a primera vista, prima facie, son intrincados y dramáticos algunos casos, pero que en el fondo se componen las soluciones gracias a que el sistema jurídico tiene una interna armonía a tenor de la que cada asunto casa nada más que con una solución correcta; o casi. Es cuestión de llevar bien las cuentas, de calcular los pesos con la balanza de nuestra razón práctica, si bien adaptada al pesaje peculiar de lo jurídico. Cuentas complicadas a veces, sí, pero cuentas. Con un buen silogismo lo solucionaban los de la Jurisprudencia de Conceptos y con una imaginaria balanza, más o menos precisa, lo arreglan los de la Jurisprudencia de Principios y Valores.
Aquí asumimos la otra versión de la teoría de la argumentación, la de pretensiones menos idealistas, la menos dada a mitificar las propiedades del sistema jurídico y la que asume la discrecionalidad judicial como inevitable, precisamente porque el sistema jurídico ni es completo ni es coherente ni se expresa con total claridad a través de esas normas suyas que se escriben en el lenguaje ordinario. Porque también asumimos que el Derecho se compone con la materia prima del lenguaje y sus enunciados, no con valores prelingüísticos en un mundo de ontologías platónicas.
Si el razonamiento del juez no es demostrativo de que la suya es la única solución correcta en Derecho –asumamos aquí esa razonable tesis-, su argumentación servirá más que nada para justificar las valoraciones suyas que sean determinantes a la hora de seleccionar los hechos relevantes del caso, de admitir las pruebas de los mismos y de valorar dichas pruebas, por un lado, y, por otro, al tiempo de seleccionar la norma aplicable al caso y elegir una de entre las interpretaciones posibles de la norma en cuestión. Y, puesto que esa justificación la hace para las partes, sí, pero también para nosotros, el conjunto de los ciudadanos, habrá de realizarla con las claves que compartimos, con los patrones pragmáticos de racionalidad y razonabilidad que, aquí y ahora, nos son comunes. Tal es el sentido con que podemos recuperar, en este contexto, nociones como la de auditorio universal de Perelman. Entre cómplices se puede argumentar al servicio de un interés, un fin o una obsesión particular; entre conciudadanos indeterminados, si la argumentación busca el entendimiento tiene que hacerse sin trampa ni cartón, poniendo el énfasis en lo que todos pueden entender y cualquiera podría asumir en tanto que ciudadano prototípico y comprometido con el interés general. Con sus argumentos en la motivación de la sentencia el juez dialoga con nosotros, ciudadanos genéricos, y debe hacerlo apelando a la razón común y compartida, a los esquemas colectivamente vigentes, no de la manera en que un vendedor sin muchos escrúpulos se dirige a sus clientes o un político populista a sus electores, nada más que para seducir, salirse con la suya y ahí te las den todas y si te vi no me acuerdo.
19
Así debería ser y sobre esa base podemos y debemos construir los instrumentos de control de la calidad y racionalidad argumentativa de las sentencias. Es posible y deseable que la doctrina vaya elaborando modelos bien complejos y, al tiempo, manejables. Es grande la laguna que a tal propósito existe todavía, pues buena parte de la teoría de la argumentación ha pasado a circular por otros derroteros, más cercanos a la ética que a la lógica y más afines al lenguaje de los sacerdotes que guardan el Oráculo que al del común de los mortales juristas. No vamos a desconocer, con todo, que también se han hecho propuestas muy notables, desde las de Alexy, en particular el primer Alexy, a las de Manuel Atienza, entre otros, y pasando por aquellos autores que a la racionalidad argumentativa llegan desde los rigores primeros de la lógica y la inteligencia artificial. No es tan raro, al fin, que los intelectuales tarden décadas en descubrir, sorprendidos, lo que ya sabían nuestras abuelas.
Aquí vamos a proponer lo que podría denominarse un modelo básico de análisis de la racionalidad argumentativa de las decisiones judiciales. También puede verse como modelo básico de construcción de sentencias argumentativamente racionales. Si lo tildamos de básico, es por su evidente sencillez, en primer lugar, pero también porque recoge el núcleo o la esencia de la racionalidad de ese tipo. Puede y debe ampliarse ese núcleo esencial, pero no será tarea que emprendamos en este trabajo.
Supongamos que estamos leyendo, con propósito analítico y crítico, una sentencia. Vale pensar también que vamos a escribirla. Pues bien, ante cualquier afirmación de contenido no perfectamente evidente que en ella se contenga y que resulte o se presente como relevante para la justificación del fallo, debemos hacernos siempre la siguiente pregunta, para empezar: eso por qué. Algunos ejemplos rápidos y bien elementales. Que el juez dice que la voluntad del legislador al crear la norma era tal y cual: por qué. Que el juez afirma que el testimonio de aquel testigo era difícilmente creíble o que el perito no parecía nada competente: por qué. Que el juez sostiene que el fin de la norma que interpreta y aplica es este o el otro: por qué. Y así siempre.
La idea de fondo es que se puede tildar de arbitraria toda afirmación, no evidente en su contenido, que sea relevante para la resolución del caso y que no esté justificada con razones admisibles que la hagan o, al menos, sirvan para hacerla y pretendan hacerla, razonable.
Esa idea general, la de interrogar siempre sobre los porqués, puede desglosarse o precisarse en tres preguntas que cabe enunciar así: usted por qué lo sabe (i), eso a qué viene (ii) y por qué tenemos nosotros que pasar por eso (iii).
(i) La pregunta sobre usted por qué lo sabe será aplicable siempre que en la sentencia el juez haga una afirmación relevante y cuyo contenido no sea del dominio común. Supongamos que, con importancia para el caso que se está dirimiendo, se afirma en la sentencia que el ochenta por ciento de los varones españoles calzan zapatos de talla superior a la cuarenta y cuatro. Una tesis así, más que dudosa y discutible, o está avalada por algún tipo de estudio empírico, análisis fáctico o encuesta, por ejemplo, o podrá tenerse por perfectamente gratuita, arbitraria del todo. Si el juez mantiene que tal afirmación está respaldada por este o aquel trabajo de campo, la perspectiva crítica podrá trasladarse al método y fiabilidad de dicho material científico, pero, en principio y mientras no conste o se haya aportado un análisis de contenido opuesto, podremos considerar que sí se ha justificado la tesis, al menos mínimamente. En caso contrario, podremos aplicar la siguiente pauta crítica: si el juez mantiene, sin más, que “A” y yo mantengo, sin más, que “no A” y si ni él ni yo aportamos ulteriores razones, por qué ha de valer más su tesis que la mía. Si la única contestación con la que podemos contar es que porque él tiene una autoridad de la que yo carezco,
20
nos hallaremos ante una deficiencia en la racionalidad argumentativa de la sentencia: el juez solicita para su afirmación acatamiento por ser él quien es, no porque valga ella en sí e independientemente de la condición del que la sostiene. Resquicios de aquel absolutismo de antaño.
Nos estamos refiriendo, en este primer apartado, al requisito de exhaustividad o de saturación de los argumentos, que viene a expresar, repetimos, que toda afirmación no obvia debe aparecer justificada hasta el límite de lo razonablemente posible.
(ii) La exigencia siguiente es la de pertinencia de los argumentos. Por muy verdadera que sea una afirmación o muy convenientes las razones que se expongan, han de venir a cuento, han de ser pertinentes para el caso, para lo que concretamente se está debatiendo. En caso contrario, no es razón para el caso y su fallo, aunque lo sea, y buena, para otras cosas. De ahí que siempre debamos tener lista esta pregunta al analizar los argumentos judiciales: esto a qué viene.
Si un amigo nos pregunta por qué hemos dejado de fumar y le respondemos que es debido a que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, le estaremos mentando el teorema de Pitágoras, que no es broma, pero él sí puede considerar, con fundamento, que le estamos tomando el pelo o que no tomamos su pregunta en serio. Y así será, con seguridad, salvo que desarrollemos el argumento para mostrar la conexión entre aquel teorema geométrico y nuestra saludable decisión.
Suenan a chiste los ejemplos y a simpleza el método, pero sólo hasta que aportamos algún caso jurisprudencial bien notable. Mencionemos la Sentencia 16/2004 del Tribunal Constitucional Español, de 23 de febrero, sentencia que tuvo gran eco mediático y favorable acogida en la opinión pública. En esta sentencia se plantea el problema de si una sanción impuesta por un ayuntamiento al dueño de un bar, por exceso de ruido, tiene o no tiene el respaldo legal que para toda sanción administrativa se necesita, conforme al art. 25 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional realiza a tal propósito un razonamiento interpretativo complejo, con dos partes principales. En la primera, concreta el significado del principio constitucional de legalidad sancionatoria, aclarando que para que tal requisito se cumpla ha de existir una ley habilitante que predetermine dos cosas: la “fijación de los criterios mínimos de antijuridicidad” y las clases de sanciones que la Administración correspondiente puede establecer.
En un segundo paso, se trata de ver si tales condiciones se cumplen para la ocasión. En la ley de la que se discute si ofrece o no cobertura para el reglamento municipal que preveía sanciones para el ruido, la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, de 1972, se definía contaminación atmosférica, a los efectos de la ley, como “la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza”. Por tanto, la sanción reglamentaria del ruido sólo tendrá respaldo legal si el ruido constituye contaminación atmosférica de la referida por tal ley, lo que, a tenor de la citada definición, implica que, a tal efecto, el ruido ha de ser o materia o energía. Pues bien, el Tribunal dice que “cualquiera que fuese la voluntad del Legislador de 1972 (…) el ruido puede encajar en alguna de las expresiones citadas, no tanto como <
21
Tal subsunción será racional en la medida en que sea sostenible la verdad de que el ruido es energía y no otra cosa. El Tribunal no da más argumento ulterior que este que acaba de citarse. Ahora bien, tan endeble argumentación en lo procedente quedó oculta bajo la extensión de un argumento que no era pertinente para la ocasión. Se extiende la sentencia en amplias y muy fundadas consideraciones sobre lo dañino que el ruido puede resultar para la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y sobre cómo una excesiva exposición al mismo puede con razón tenerse por atentado grave contra derechos tan fundamentales como el derecho a la intimidad y a la vida privada. Cierto, pero hay un problema: al Tribunal no había acudido, mediante recurso de amparo para proteger un derecho fundamental, ningún ciudadano que estimara dañados esos derechos suyos por causa del bar del propietario multado, sino que fue este el que recurrió para hacer valer que, si no había respaldo legal para la sanción administrativa, se violaba de modo muy grave su derecho a la legalidad sancionatoria, consagrado en el art. 25 de la Constitución. Ese era el tema y ese era el derecho que estaba en discusión, no otro, no aquellos otros. Y al argumentar sobre otros derechos lo que se está haciendo, posiblemente, es encubrir la débil protección que a ese concreto ciudadano se le otorgó de su derecho a no ser sancionado si no es con un apoyo mínimo en la ley, en una ley cabalmente interpretada y no de la manera absurda en que aquella Ley de Protección del Ambiente Atmosférico aparece interpretada en esta sentencia.
(iii) Decíamos más arriba que el tercer test al que podemos someter los argumentos judiciales es el que se plasma en las preguntas sobre por qué tenemos que pasar por eso o, más vulgarmente expresado, eso a nosotros qué nos importa. Se hace referencia a que todo argumento que pueda contar como sustento del fallo judicial ha de ser un argumento admisible. Aquí no hablamos, como en el punto anterior, de la admisibilidad para el caso, sino de la admisibilidad general de un argumento, como argumento que pueda utilizarse en un razonamiento jurídico, y más dentro de los márgenes del Estado de Derecho.
Tomemos un ejemplo. El juez que interpreta el enunciado normativo N se ve en la necesidad de elegir entre dos interpretaciones posibles del mismo, S1 y S2, de cada una de las cuales van a derivarse diferentes consecuencias decisorias para el caso. Pongamos que ese juez adopta un punto de vista religioso y dice que se debe dar preferencia a S1 por ser el contenido resultante el que mejor se compadece con el credo cristiano. Habría usado lo que podríamos llamar un argumento teológico de interpretación para respaldar su preferencia interpretativa. Y, sin duda, su proceder no nos parecerá admisible, por incompatible con los fundamentos de nuestro Derecho, del sistema jurídico de un Estado pluralista y no confesional. O imaginemos que ese juez se inclina por S2 con el argumento de que el sentido así resultante de N es el estéticamente más bello, el más acorde con las pautas vigentes de belleza literaria. El argumento aquí sería de tipo estético, y nos provocará el mismo rechazo.
¿Qué tienen en común ese argumento teológico y ese argumento estético, que hace que la interpretación resultante no nos parezca justificada en tanto que interpretación jurídica? Pues que se trata de dos argumentos interpretativos no admisibles en nuestra cultura jurídica. En cambio, si tal juez echa mano de un canon o argumento teleológico, o de uno sistemático, o de uno subjetivo, alusivo a la voluntad del legislador, o de uno social, etc., la interpretación resultante nos convencerá más o menos, pero no diremos que carece de justificación admisible.
La pauta de admisibilidad nos la da el que pueda un ciudadano genérico compartir o no el argumento de que se trate. Las creencias religiosas son de cada uno y los gustos estéticos son de cada cual en un Estado liberal y pluralista en el que no hay ni una religión común obligatoria, oficial, ni un patrón estético autoritariamente impuesto como único o supremo. Pero, si la religión es de cada conciencia y el gusto pertenece a cada individuo, resulta que el Derecho es de todos, y
22
esa su naturaleza común se tergiversa cuando, al aplicarlo, se hace pasar por el tamiz de lo que es meramente personal del juez. Los gustos culinarios del juez, por ejemplo, no pueden ser los dirimentes cuando resuelve un asunto en materia de seguridad alimentaria, o su credo religioso no ha de determinar su decisión en un pleito en que algún asunto de la fe ande de por medio. No es que sus creencias o gustos no puedan influir de hecho en él, incluso de modo inconsciente, sino que sus argumentos los valoramos positivamente nada más que si en ellos vemos algo que, más allá de las divergencias religiosas y de gusto, a nosotros, en tanto que ciudadanos genéricos, de cualquier religión o de ninguna y de cualquier inclinación ética o estética, también pueda convencernos. Porque el Derecho es de todos las razones admisibles del juez sólo pueden ser las razones que tenemos en común, las que todos podamos admitir y, por tanto, no pueden ser basadas en lo que nos separa o legítimamente nos diferencia dentro de un Estado y una sociedad que consagra el pluralismo y la libertad como valores constitucionales. Las sentencias de los jueces también pueden y deben aspirar a ser elementos en el proceso de construcción de lo común en nuestra diversidad legítima como ciudadanos libres.
Nada se avanza para ese fin al negar la discrecionalidad judicial, al camuflar la presencia de las valoraciones en las decisiones. El único camino transitable es el de la exigencia de razonabilidad de las argumentaciones con que se fundamentan los fallos que, Derecho en mano, pueden tener varios caminos, pero que, también Derecho en mano, no pueden provenir simplemente de la conciencia del juez elevada a suprema, gratuita e incontrolada fuente del Derecho. El control lo hacemos nosotros, en última instancia, y lo hacemos, entre otras cosas, con el instrumental crítico que nos aporta una teoría de la argumentación jurídica tan poco pretenciosa como, al tiempo, ineludible; una teoría de la argumentación jurídica que no quiera negarse a sí misma los fundamentos al convertir la argumentación en demostrativa de soluciones únicas correctas que aguarden la razón práctica que indubitadamente las descubra, sino que asuma que también en Derecho la gente se entiende hablando y que por eso dicha conversación no puede acaecer de cualquier manera, ni siquiera por concesión a la autoridad de los jueces.
Juan Antonio García Amado
Universidad de León (España)







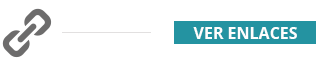
Escribir un comentario