Juan Antonio García Amado
La doctrina jurídica tradicional, y en particular la filosofía del derecho, se interrogan desde siempre acerca del modo en que las reglas sociales y las normas jurídicas surgen y se imponen en la sociedad, a lo que se añade la cuestión relativa a la manera en que esas reglas y normas se legitiman. La tradición jurídica y filosófica mantuvo durante siglos la tesis de que el ser humano es sociable por naturaleza y, por tanto, sólo en la sociedad organizada alcanzaba el individuo humano su más plena y perfecta realización. Por consiguiente, las normas y la organización política eran una secuela necesaria del propio ser del hombre, la dimensión o componente comunitario inmanente a esa naturaleza. Pero con la llegada de la época moderna entra en crisis esa justificación teleológica y metafísica del orden social y de sus normas. El ser humano deja de verse como puro actor del guión preescrito y prescrito con anterioridad y se torna autor de su propia vida y sus propias realizaciones sociales. Se mantendrá hasta nuestros días la idea común de que no hay sociedad sin normas, pero las normas ya no son plasmación de ningún fin preestablecido, sino producto propiamente humano, contingente y variable. La correlación entre normas jurídicas y poder se torna explícita y la cuestión de legitimación de ese poder y de sus productos normativos se constituye en problema teórico y clave de la filosofía política[1] y jurídica. Frente al tradicional desdoblamiento del sujeto en individuo empírico y ser genérico portador de esencias naturales determinantes, el sujeto moderno se concibe como puro ser empírico, como individuo que gobierna autónomamente su vida en un mundo que no está sujeto a más determinación que la de la causalidad material. Ya no somos portavoces de una naturaleza de alguna forma trascendente que se nos impone y convierte nuestras vidas y agrupaciones en realización de un fin predeterminado, sino dueños enteramente de nuestros destinos. El estado “natural” del hombre es el de ser libre, autónomo, ya se lo conciba movido por sus instintos o impulsos primarios, ya guiado por una razón que es ante todo raciocinio individual. El sujeto genérico deja su sitio al individuo concreto. Con ello aparece un nuevo problema. Ahora el gran interrogante será el de por qué el hombre vive en sociedad y se somete a normas, sociedad y normas que suponen limitaciones a su irrestricta libertad como individuo. Vivir en sociedad es vivir bajo normas y las normas ya no se ven como la prolongación de la naturaleza humana, sino como su limitación.
Pensemos en los padres de la moderna filosofía política, como Hobbes, Locke o Rousseau. En ellos la sociedad es producto artificial, conquista histórica que acarrea un coste para la libertad y las inclinaciones naturales, sean éstas positivas o negativas. Cuando estos autores se representan a los hombres en un estado originario, apelan a la idea de estado de naturaleza. El estado de naturaleza es aquella situación en que los seres humanos viven sin propiamente convivir, interactúan sin reglas, se relacionan sin salir de lo que en términos de algunas filosofías actuales llamaríamos la lógica egocéntrica. Y si no es un impulso o instinto “natural” el que, sin mediaciones de ningún tipo, lleva a la constitución de la sociedad y de sus reglas, esas reglas sociales sólo pueden ser resultado de una decisión de los individuos basada en algún tipo de cálculo de utilidad, de conveniencia[2]. Con ello, se apunta en las doctrinas del contrato social la vía por la que se legitimará el poder político y sus normas: poder legítimo será aquel que se ejerza en consonancia con ese designio originario que lleva a los individuos al sometimiento. Es decir, poder legítimo será aquel que aporte a los individuos la ventaja que éstos buscan cuando renuncian a la libertad irrestricta del estado de naturaleza, aquel que proporcione beneficios capaces de compensar la dejación de libertad que los individuos hacen en su favor[3].
A esas filosofías del contrato social, con su presupuesto del estado de naturaleza, subyace la filosofía individualista y antimetafísica que antes mencionábamos. El estado “natural” del hombre no es la sociedad, sino la anarquía consiguiente al libre ejercicio por cada cual de sus inclinaciones y apetitos. La sociedad es obra humana artificial, es decisión, es construcción. De ahí que la sociedad implique siempre riesgo. Su fracaso significa el retorno a la anarquía, a la lucha de todos contra todos, a la inseguridad, al caos. Por esa razón, el pensamiento contractualista tiene siempre una doble faz, que algunos, como Kelsen, han resaltado: las condiciones del contrato social suponen límites para el poder político[4], una barrera, aunque sea lejana y tenue, para su arbitrariedad absoluta. Pero, al mismo tiempo, la amenaza de retorno al caos y la anarquía actúa como argumento favorable a la sumisión, como justificación para el mantenimiento de la obediencia, por onerosa que ésta resulte[5].
Si atacamos esa filosofía individualista que subyace a las teorías del contrato social, éstas pierden su sustento básico. La discusión tiene hoy plena actualidad. El contractualismo ha sido en nuestros días revitalizado en cierta forma por la más influyente teoría de la justicia de estas décadas, la de John Rawls. Rawls pretende establecer los principios de justicia que han de regir una sociedad bien ordenada, principios relativos al modo de repartir en sociedad las cargas, bienes y beneficios. Rawls parte de que principios racionales de justicia, a esos efectos, serán aquellos que todos por igual pueden consentir. Lo que legitima a esas normas de justicia es, pues, el consenso. Hay ahí un elemento de coincidencia en el punto de partida con el contractualismo tradicional, pues también para éste es el consentimiento de los individuos lo que convierte al poder y sus normas en legítimos. Además, recurre Rawls a la imagen del contrato social cuando dice que esos principios de justicia serían aquellos que se establecerían en una “situación originaria”, en un momento hipotético en que no existiendo aún sociedad los individuos se reunieran para fundarla y fijar las reglas que habrán de regirla. Lo que Rawls añade a esa imagen de un estado presocial fundacional es un elemento fundamental: la idea de “velo de ignorancia”. Para que los principios así sentados, resultado de ese contrato social originario, puedan tenerse por racionales, es decir, puedan considerarse como aptos para alcanzar el consenso de todos, incluidas las generaciones futuras, se requiere que no se vean como producto del egoísmo de los sujetos contratantes, sino como resultado de un proceso imparcial cuyo sujeto es el sujeto humano genérico, no el concreto individuo puramente autointeresado. Los sujetos del contrato social rawlsiano son individuos autointeresados, pero desconocen sus circunstancias personales concretas, no saben cuál es su inteligencia, su fuerza, su sexo, etc.; e ignoran incluso el momento y la generación en que les tocará vivir en esa sociedad que fundan. Eso es el “velo de ignorancia”.
Lo que los autores comunitaristas critican a Rawls es precisamente que ponga en la base de su teoría de la justicia esa visión del sujeto individual como perfectamente autónomo, poseedor de una razón individual que le aporta los criterios de lo bueno y de lo justo al margen o con anterioridad a su inserción en una determinada comunidad[6]. Para los comunitaristas el sujeto moral es siempre un sujeto inserto en una determinada tradición comunitaria. El único sujeto posible, para los comunitaristas, es aquel en que el yo es parte inescindible del nosotros. Nadie puede pensar las reglas del actuar o los criterios del bien al margen de las directrices culturales de una determinada comunidad constituida. Es la concreta comunidad, su concreta cultura, la que nos dota de los elementos de nuestra propia identidad y de las claves de nuestro juicio moral, que será siempre, por tanto, un juicio relativo a una determinada comunidad cultural, no el juicio de un sujeto genérico e intemporal capaz de establecer, por sí solo, lo bueno para todos y para siempre. El sujeto puramente individual es el sujeto desarraigado, un ser sin referencias, una entelequia imposible. Convertirlo en clave de la producción de los criterios de justicia o de la legitimación de las normas, sólo sirve como artificio mediante el que la afirmación de las pautas y normas de una determinada cultura se proyecta y pretende imponerse como modelo universal.
Pues bien, frente a la abstracción inevitable de debates como éstos, la literatura aporta la ventaja de lo concreto. Podemos buscar en las obras literarias reconstrucciones verosímiles de un cierto estado de naturaleza, recreaciones de sociedades en las que las normas inicialmente no existen o se esfuman. Analizando de qué modo el autor dibuja la aparición de nuevas normas o la convivencia en ausencia de un poder previamente establecido, podremos, tal vez, extraer conclusiones valiosas acerca del origen del poder y del derecho y acerca del modo en que las reglas sociales se imponen.
Examinaremos con ese propósito la novela de William Golding, El Señor de las Moscas[7]. Lo que hace esta novela sugerente a los efectos que aquí interesan es que en en ella asistimos a una situación de crisis en que un grupo humano se encuentra súbitamente en un territorio donde no hay una sociedad anterior con reglas en vigor y donde la sociedad y sus reglas han de refundarse con contenidos que respondan a la peculiar situación. Un grupo humano se queda sin referencias normativas y tiene que reconstruir su convivencia con arreglo a patrones creados por el propio grupo o surgidos dentro de él. Quedan retratadas las tensiones que tantas veces la filosofía ha manejado: entre el egoismo y la solidaridad, entre la fuerza y la razón, entre el interés general y el interés de grupos o sectores restringidos. Y en la novela, en cuanto que se quiera reconstrucción mínimamente realista y verosímil de un tal estado de cosas, se hace patente, como tesis de fondo, que la convivencia social no surge como acto de deliberación, reflexivamente, sino como una especie de instinto defensivo que lleva al agrupamiento y a la suma de esfuerzos. Las normas que así nacen se apoyan o bien en el cálculo de utilidad del grupo o bien, tesis que en la novela se impone, en el culto a la fuerza, sumado a la sublimación del miedo a través del rito. Parece la novela dar la razón indirectamente a las teorías del progreso moral de los grupos, las teorías de la maduración moral filogenética, tal como recientemente han sido sostenidas por Kohlberg o Habermas. Según estas teorías, lo que Mead llamó la perspectiva del otro generalizado, es decir, la perspectiva del interés general como parámetro de la norma y el comportamiento justos, sólo puede darse en sociedades maduras que han alcanzado cierto desarrollo básico y que han superado las fases del interés puramente individual y grupal. El mundo del miedo y la inseguridad que en la novela se retrata sólo puede mover a agruparse bajo el poder del líder carismático que promete seguridad a cambio de poner al servicio del grupo su fuerza o sus especiales aptitudes y que oculta su afán de dominio bajo su capacidad para forjar ceremoniales e imbuir creencias, para otorgar al poder un sustrato de magia y misterio. Y en situaciones tales la norma no sirve y se acata como un valor en sí mismo, sino que necesita el refuerzo del mito y el apoyo en el rito aglutinador. En el ritual que sublima temores y pasiones el grupo se aglutina y perfila sus lealtades. De ahí el valor permanente y aún actual del formalismo y el ritualismo en el derecho y la política. Sólo una sociedad de seres perfectamente racionales y seguros puede sustraerse a la magia de las formas y las ceremonias y ponderar la norma en sí misma y por lo que vale para la vida del individuo y la colectividad.
Bajo esta luz, la metáfora[8] del contrato social solamente cobra sentido como reconstrucción a posteriori de un modelo de racionalidad política, que es la racionalidad moderna que trata de sustraerse al mito y de fundar las reglas sociales en el raciocinio de sujetos libres. En la novela que glosamos, esa regresión a un estado de naturaleza no se traduce en una deliberación de los individuos para buscar el bien, sino en la lucha desesperada por la supervivencia bajo la incertidumbre y el temor. La lección que se extrae es que, supuesto que quepa imaginar algo parecido a un estado de naturaleza, en él operaría un doble impulso entre los sujetos: la tendencia a agrupar esfuerzos para mejor asegurar la supervivencia y la tendencia, complementaria, de algunos a erigirse en detentadores del poder que la organización necesariamente presupone, y de otros a someterse a un poder que les descargue del terror y la responsabilidad. Pero no habría más afán colectivo de justicia que el que se sigue de esas pulsiones elementales de supervivencia y dominio.
Pero vayamos con el examen de la obra en cuestión.
La novela de W. Golding gira en torno a la siguiente circunstancia. Un grupo de niños de distintas edades son dejados en una isla desierta. La novela no explica con precisión las razones del abandono, pero a través de alusiones y detalles se va dejando ver algo que a mitad de la novela se hace definitivamente patente: que existe una grave situación exterior de guerra, posiblemente mundial, y que han ocurrido explosiones de bombas con efecto altamente destructivo, hasta el punto que parece que la humanidad, o gran parte de ella, estuviera en peligro. Se insinúa que los niños fueron arrojados en la isla para ponerlos a salvo o poco antes de que se estrellara el avión que los llevaba.
En esa situación, lo que Golding recrea es el modo como esos personajes infantiles se constituyen en grupo organizado, con sus normas y sus relaciones de poder. Se dibuja un cierto estado de naturaleza a partir del cual la sociedad ha de nacer nuevamente. Es así por cuanto que en la isla los personajes se ubican inicialmente fuera de cualquier sistema de normas o de convivencia, si bien hay un hecho que implica que sus planteamientos no sean equiparables estrictamente a la hipótesis tradicional del estado de naturaleza: los niños son civilizados, esto es, provienen de un medio social organizado y ordenado del que guardan memoria, operan con modelos en buena medida aprendidos o internalizados, con lo que la constitución del orden interno de la isla tanto puede verse como contrato social que los sustrae al posible estado de naturaleza o como recreación de un orden que ya conocen. Pero de ser esto último, parece que a medida que el relato avanza aquella socialización previa cede su lugar a impulsos más primitivos. Cabe ver el enfrentamiento entre los patrones de gobierno y organización social representados por Ralph y Jack, de quienes de inmediato hablaremos, como símbolos de la lucha entre los modelos moderno y primitivo de reglas y poderes. La tesis sería que sin el adecuado contexto de garantías, educación y progreso las sociedades se ven abocadas a disolverse en el primitivismo, el oscurantismo y la fuerza avasalladora.
Uno de los personajes centrales es Ralph, el primero que toma conciencia de la situación de abandono en que se encuentran y de la necesidad de organizarse colectivamente para poder sobrevivir y dar señales que permitan un día su rescate. Tras el encuentro inicial entre dos de los niños, el mencionado Ralph y el llamado Piggy, Ralph va percibiendo de la situación. Encuentran una caracola y recuerdan que soplándola se puede producir un intenso sonido. La hacen sonar en el convencimiento de que el ruido atraerá hacia ellos a los niños desperdigados por la isla, y así ocurre efectivamente. Se celebra así, de modo semiespontáneo, una primera asamblea, de la cual nacen las primeras reglas que van a organizar el grupo. Ralph explica a los otros que la isla es desierta y que todo cuanto les rodea es suyo. Los presentes, dice Golding, “saborearon el derecho de dominio”. El novelista asume que el instinto de propiedad o de dominio sobre el territorio y sus cosas es de algún modo innato en lo humano y primer elemento sobre el que se asienta cualquier adicional planteamiento de organización social. Sin propiedad sobre un territorio no hay grupo social.
En esa misma asamblea habían comenzado por elegir un jefe, para lo cual realizan una votación que designa a Ralph. Es una vez que ha sido elegido jefe cuando Ralph señala a los otros el territorio de la isla como dominio del grupo.
A partir de esa reunión primera, Ralph reunirá cada vez al grupo haciendo sonar la caracola. Una primera regla organizativa ha surgido espontáneamente, por la vía del uso y por la propia funcionalidad del procedimiento para el fin necesario a que sirve. Hay una primera ligazón entre regla y papel simbólico de un objeto, la caracola. Pero esa relevancia simbólica de la caracola, que permitirá su importante significación normativa, se incrementa en la nueva regla que la asamblea siguiente establece, a propuesta del jefe, Ralph. Se plantea el problema del orden dentro de las asambleas, orden necesario para que sea posible entenderse, y Ralph propone que la palabra se pida levantando la mano y que sólo pueda hablar en cada momento aquel al que le haya sido entregada la caracola. No es que el jefe se limite a conceder la palabra en cada caso y a cada uno que le pide; le entrega la caracola, que es lo que da derecho a hablar. De esa manera contemplamos un proceso de sublimación o de desviación tan característico de lo jurídico: la regla, que confiere y quita poderes y derechos, deja de verse, en su aplicación, como resultado de una voluntad humana o como ejercicio de dominación y pasa a ligarse a símbolos que dan al ejercicio y aplicación de la regla una dimensión cuasimágica. De esa manera, el grupo social ya no se estructura tanto por lealtad a un poder personal, de carne y hueso, como por fidelidad valorativa a un símbolo[9]. El jefe deja de ser el que da la palabra y pasa a ser el que entrega la caracola. Su papel pasa a ser el de garante de que no hable quien no tenga la caracola en su poder en ese momento. De hecho, a lo largo de la novela, tanto Ralph como el resto del grupo, cuando alguien habla a destiempo, sin autorización, no le dicen que la palabra no le ha sido concedida, sino que no tiene la caracola y, por tanto, no puede hablar[10]. Y la regla es respetada de ese modo, salvo en los momentos de crisis del grupo y de cuestionamiento del poder establecido. En esos momentos de revolución interna es cuando la regla de la caracola deja de cumplirse como modo de acreditar la oposición al “soberano”, y el nuevo poder instaurará nuevas reglas en torno a otros símbolos.
También en la misma asamblea se procede al reparto de tareas, asignando la de caza al subgrupo jerarquizado en torno a su jefe “natural”, Jack, el más violento de los habitantes de la isla. Vemos reflejarse de este modo el que para Durkheim es un componente esencial de la vida social y de la solidaridad que la sostiene: la división del trabajo social[11].
La novela está en estas cuestiones mencionadas llena de guiños significativos. Así, pronto se ve cómo hasta los más pequeños internalizan la regla de tomar la caracola para poder hablar (vid. p. 43). Y ocurre también que es Piggy, el menos apto para la vida salvaje y la autodefensa, el que se convierte en guardian de la caracola y principal defensor de su significado normativo. Es el más débil el más interesado en que la norma sustituya a la fuerza, en que la convivencia sea bajo las reglas y no bajo el poder de la fuerza bruta. Por contra, será Jack, el más agresivo y “salvaje”, el que con más reticencia contemple el papel de la caracola y el respeto del poder “jurídicamente” y “democráticamente” establecido, y acabará rebelándose y dando un “golpe de Estado” triunfante.
Vemos enfrentarse dos modelos de autoridad. La de Ralph se basa en la proclamación de un fin racional (la necesidad de ser rescatados de la isla) y en la invención de los medios adecuados para ello (la necesidad de tener permanentemente encendida una hoguera en lo alto de la montaña para que su humo pueda ser visto si algún barco pasa a lo lejos), haciendo uso también de la inteligencia y “prudencia” de Piggy. La de Jack se apoya en la fuerza, en la condición guerrera, en las habilidades para la caza y en un carisma que se refuerza al procurarse signos externos de sumisión. Podrían ilustrarse así los modelos de legitimidad carismática y racional que Max Weber tipificó[12]. Y también quedan representados los dos modos de establecerse el poder político que tuvo en cuenta Bodino[13].
Durante el mandato de Ralph éste ejerce como legislador y establece nuevas reglas valiéndose de los símbolos establecidos. Así, en un momento dado dice: “Necesitamos más reglas. Donde esté la caracola, hay una reunión, igual aquí -en lo alto de la montaña- que abajo” (51). En ese momento estaba también dirimiento un conflicto en torno al alcance de la regla anteriormente establecida, pues se había planteado una discusión entre Piggy, que invocaba su derecho a hablar, ya que tenía en sus manos la caracola, y Jack, que trataba de excluirlo de los derechos porque no hacía trabajos físicos para el grupo, y que aducía que “la caracola no vale en la cumbre de la montaña” (51). La lucha por el poder es también la lucha por el establecimiento de las excepciones a las reglas.
El problema surge cuando Ralph no es capaz de hacer cumplir las reglas de organización que había impuesto y que habían contado con el beneplácito de la asamblea. Van perdiendo efectividad sus apelaciones a la necesidad de que las reglas sean obedecidas. Tal situación es fruto de que su poder normativo se ampara tan sólo en buenas razones pragmáticas (organizar la subsistencia -caza y refugios- y, sobre todo, mantener encendida la hoguera que posibilite el rescate), pero carece de la fuerza que lo ampare y castigue los incumplimientos, fuerza que tienen Jack y sus cazadores. La situación llega al punto de que es el mismo Ralph el que tiene -con escasas ayudas- que construir los refugios, mientras los demás -salvo los cazadores, que cumplen ese su cometido bajo el mando de Jack- se abandonan a los juegos y el placer. Vemos al gobernante que ha perdido su supremacía y que no va a ser mejor considerado y más acatado por asumir por sí mismo las labores que sus subordinados incumplen. Y vemos representada también la conocida tesis kelseniana de que la validez de las normas, incluida la de las normas constitucionales, decae cuando pierden su eficacia, cuando la desobediencia se impone y no hay un aparato coactivo capaz de sancionarla.
Un nuevo factor alterará la organización puramente racional de la convivencia: la superstición, los terrores atávicos. La soledad y el desamparo propician la aparición del miedo y la necesidad de ritos y poderes que lo conjuren. Los niños ven monstruos en sus pesadillas y se extiende la idea de que en la isla existe una gran fiera, un monstruo, temor que se acrecienta por la desaparición de un niño pequeño, el primero que aseguraba haberla visto.
La crisis se desencadena cuando se ve pasar a lo lejos un barco y se comprueba que la hoguera de la montaña está apagada. Jack se había llevado a cazar a quienes hacían su turno en la hoguera y el fuego se extinguió[14]. Jack, ante los reproches de Ralph, se disculpa. De todos modos, su caudillaje estaba reforzado porque por primera vez había conseguido cazar y todos podían comer carne. Para la caza se había pintado la cara y, por otro lado, después de comer del jabalí surgió, entre juegos, una especie de canción y danza ritual, que a partir de ese momento el grupo repetirá cada vez que existe una situación de crisis o violencia. Ese grupo que con sus danzas invoca la caza y aplaca las fuerzas desconocidas, se revela como unido por vínculos más fuertes que los que derivan de las buenas y útiles razones de Ralph.
También los espacios poseen una importante carga simbólica. Las asambleas se realizan siempre en el mismo lugar y en él los miembros se distribuyen siempre de la misma manera, sentándose el jefe siempre en el mismo tronco (92). Cuando se produce la revuelta encabezada por Jack y el grupo se divide, el nuevo poder se traslada a una nueva sede y adopta nuevas representaciones aglutinadoras.
Cuando el desorden del grupo se hace patente y con graves consecuencias, Ralph intenta legislar de modo más “autocrático”. Dicta nuevas reglas y alega que no pueden ser discutidas y han de cumplirse, y lo hace con la caracola en sus manos y subido a su tronco (98), al tiempo que realza especialmente el ceremonial de su discurso (99). Pero cuando vuelven a hablar de la misteriosa fiera que los atemoriza, cunde nuevamente el desorden y no se respeta el turno de palabra marcado por la posesión de la caracola. Cuando Ralph trata de recomponer el orden se produce la rebelión de Jack, que apela a la confianza en la fuerza como modo para superar los miedos, al tiempo que reprocha a Ralph el no saber cazar. Ralph alega que “las reglas son lo único que tenemos” (109) y Jack replica que nada valen las reglas y que lo importante es que son fuertes. Si la fuerza es lo que importa, la salida normal será que el fuerte gobierne. Ralph se defiende diciendo que sin reglas serán como animales y, además, no se organizarán para poder ser rescatados (110).
Pero la rebelión se consuma. Jack apela a la fuerza y se vuelve contra las reglas que la caracola representa[15]. Los derechos (como el derecho a hablar cuando se tiene la caracola) se sustituyen por el poder desnudo que legisla amparado en la fuerza. De nada sirve que Piggy argumente que Jack “no es un verdadero jefe” (150). Es la impotencia del formalismo ante los hechos, el conflicto entre la legitimidad establecida y la fuerza insurgente que triunfa y construye su propio discurso legitimador. En la realidad los niños siguen a Jack y se instalan con él en un nuevo lugar. Pero el nuevo poder tampoco podrá afirmarse y mantenerse sin el respaldo de nuevas formalidades. En este caso, el símbolo abstracto de la caracola será sustituido por el rito colectivo que encauza pulsiones más elementales y las canaliza hacia la adhesión al poder de la fuerza del nuevo jefe. Una ley universal parece apuntarse aquí: cuanto más primitivo e irracional un poder, tanto más concretos sus símbolos y tanto más necesita de mecanismos de catarsis colectiva y de autoafirmación ritual[16].
Un nuevo suceso precipitará los acontecimientos. Durante la noche tienen lugar sobre la isla combates aéreos sin que nadie se aperciba. Un paracaidista muerto cae sobre la montaña de la isla. Los niños que atienden la hoguera ven el paracaídas mecido por le viento y lo confunden con la tan temida fiera. Una expedición posterior siembra nuevamente el pánico al ver borrosamente el paracaídas. Todos, sin excepción, creen que allí está el monstruo. El nuevo líder idea un modo de aplacarlo. Cada vez que cazan un cerdo salvaje abandonan su cabeza cortada como ofrenda a la mítica fiera. De esa manera Jack tranquiliza al grupo mediante ese rito. Cuando uno de los niños descubre la verdadera naturaleza del misterio y baja a contarlo a quienes en la playa danzan tras un festín durante la noche, es confundido, por la alucinación producida por la danza ritual, con un nuevo animal y se le da muerte colectivamente. El misterio no se desvela y el grupo queda definitivamente ligado al mito. Hasta tiene ya sus propios sacrificios de sangre.
Sólo resta la eliminación del antiguo jefe[17]. Piggy muere y todos los demás quedan sometidos a la tiranía de Jack, que les fuerza a todo tipo de gestos de pleitesía y que reparte castigos sin conmiseración. La caracola se ha deshecho entre las manos de Piggy cuando éste muere aplastado por una roca que los otros han lanzado. Esto le permite a Jack decir a Ralph que ya no es el jefe y que, además, ya no tiene la caracola[18] (213). El nuevo poder, cuando nace de una ruptura con el orden precedente, se asienta siempre en la eliminación del anterior gobernante y en la destrucción de los anteriores símbolos de dominio. De nada valen las invocaciones finales de Ralph a la necesidad de organizarse racionalmente para poder ser rescatados. Ralph es perseguido por todo el grupo para matarlo. Incendian el bosque para hacerlo salir de su refugio. Cuando está a punto de ser alcanzado en la playa, son rescatados por un barco que ha visto el humo del incendio.
[1] El gran interrogante lo plantea claramente Nozick: “La cuestión fundamental de la filosofía política, la que precede a las preguntas sobre cómo se debe organizar el Estado, es, justamente, si debiera haber Estado. ¿Por qué no tener anarquía?” (R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York, Basic Books, 1974, p. 4).
[2] Comienza Hobbes su obra El ciudadano atacando la idea de la sociabilidad natural del hombre y dice que “el hombre se hace apto para la sociedad no por naturaleza sino por educación”. Afirma que “no buscamos pues por naturaleza compañeros, sino obtener de los demás honor o comodidad; esto es lo que buscamos en primer lugar, y a los demás secundariamente”. “Así pues -añade- toda sociedad se forma por conveniencia o por vanagloria, esto es: por amor propio, no de los demás” (Th. Hobbes, El ciudadano, Madrid, Debate, 1993, trad. de J. Rodríguez Feo, p. 15, 16).
[3] Oigamos a Locke: “Siendo, según se ha dicho ya, los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento. Este se otorga mediante convenio hecho con otros hombres de juntarse e integrarse en una comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, segura y pacífica de unos con otros, en el disfrute tranquilo de sus bienes propios, y una salvaguardia mayor contra cualquiera que no pertenezca a esa comunidad” (J.Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, México, Aguilar, 1983, trad. de A. Lázaro Ros, p. 73). “De esa manera, todos cuantos consienten en formar un cuerpo político bajo un gobierno, aceptan ante todos los miembros de esa sociedad la obligación de someterse a la resolución de la mayoría, y dejarse guiar por ella; de otro modo, nada significaría el pacto inicial por el que cada uno de los miembros se integra con los demás dentro de la sociedad, y no existiría tal pacto si cada miembro siguiese siendo libre y sin más lazos que los que tenía cuando se encontraba en el estado de Naturaleza” (Ibid., p. 74).
[4] Incluso en Hobbes es así. Cuando el soberano, en cuyo favor han hecho los súbditos dejación de su libertad a cambio de protección y seguridad, deja de cumplir esa función de asegurador de la vida y la integridad de los miembros del grupo, deja de serlo y desaparece la base de su legitimidad. “El fin por el cual un hombre renuncia y entrega a otro o a otros el derecho de protegerse y defenderse por sus propios medios, es la seguridad que espera de protección y defensa por parte de aquellos a quienes la ha confiado. Un hombre puede entonces considerarse seguro, cuando cabe prever que no se ejercerá violencia contra él, pues el autor puede ser disuadido por el poder soberano, al que cada uno de ellos se ha sometido; y sin esa seguridad no existe razón para que un hombre se prive a sí mismo de sus propias ventajas, convirtiéndose en presa para los demás. Por tanto, cuando no se ha establecido tal poder soberano que pueda garantizar esta seguridad, debe entenderse que cada hombre sigue reteniendo el derecho a hacer lo que cree bueno a sus propios ojos” (Th. Hobbes, Elementos de derecho natural y político, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1979, p. 257, trad. de D. Negro Pavón). “Pues la seguridad es la razón de que los hombres se sometan a otros, y si ésta no se da, nadie entiende haberse sometido a otros ni haber perdido el derecho a defenderse por su cuenta. Porque ha de entenderse que nadie se obliga a nada ni renuncia a su derecho a todo sin que se haya provisto su seguridad” (Th. Hobbes, El ciudadano, cit., p. 57).
[5] Dice Kelsen, por ejemplo, que la legitimación contractualista del derecho acaba siendo un expediente a favor de la obediencia absoluta a las normas del derecho positivo, un reforzamiento de la heteronomía del derecho por la vía de su camuflaje. De esa manera “sale ganando la fuerza motivadora de las normas estatales y, en consecuencia, se fortalece la posición de quienes ocupan un puesto preeminente en el Estado” (H. Kelsen, Teoría general del Estado, México, Editora Nacional, 15ª ed., 1979, trad. de L. Legaz Lacambra, p. 49).
[6] Ya Durkheim había dicho en 1893 que “La sociedad no es, pues, como con frecuencia se ha creído, un acontecimiento extraño a la moral o que no tiene sobre ella más que repercusiones secundarias; por el contrario, es la condición necesaria. No es una simple yuxtaposición de individuos que aportan, al entrar en ella, una moralidad intrínseca; por el contrario, el hombre no es un ser moral sino por vivir en sociedad, puesto que la moralidad consiste en ser solidario a un grupo y varía como esta solidaridad. Haced que se desvanezca toda vida social y la vida moral se desvanecerá al mismo tiempo, careciendo ya de objeto a que unirse. El estado de naturaleza de los filósofos del siglo XVIII, si no es inmoral, es al menos amoral” (E. Durkheim, La división del trabajo social, Madrid, Akal, 1982, trad. de Carlos G. Posada, p. 468).
[7] Madrid, Alianza, 1972, traducción de Carmen Vergara. A lo largo del texto que viene a continuación, los números entre paréntesis remiten a páginas de esta obra y esta edición.
[8] Un hermoso y sugerente tratamiento de la idea de contrato social como metáfora puede verse en el capítulo séptimo (“El contrato social: la razón fabuladora en el derecho”) de la obra de Jesús Ignacio Martínez García, La imaginación jurídica, Madrid, Debate, 1992, p. 169ss.
[9] En la teoría política y constitucional de este siglo, este valor integrador de lo simbólico ha sido especialmente resaltado por Rudolf Smend. Para éste la clave de la existencia de un Estado radica en la noción de “integración” o sentimiento de pertenencia emotiva a una colectividad, y esa integración tiene una de sus vertientes esenciales en ciertos símbolos aglutinadores, como la bandera, el himno o determinados procedimientos. Dice este autor que la identificación valorativa del individuo con el Estado difícilmente puede tener lugar a través de fines y realizaciones del Estado, mientras que en símbolos como los mencionados queda “concentrada en un momento concreto” y se toma conciencia de la “naturaleza propia del Estado” como “un poder de dominación fuerte -capaz de imponerse en el interior y en el exterior”. Sin esa carga valorativa no puede el Estado ejercer “su poder de dominación, lo que significa que es un entramado de vivencias permanentemente unido y actualizado, cuya unidad vivencial se debe al hecho de que es una totalidad de valores” (R. Smend, Constituciónn y Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, trad. de J.M. Beneyto Pérez, p.95-96). Y añade: “La enorme fuerza integradora de los contenidos simbólicos se debe, sin embargo, no sólo a que por su propia naturaleza irracional y por su propia amplitud sean vividos con especial intensidad, sino también a que el símbolo siempre es más moldeable que las formulaciones racionales y legales” (ibid. p. 98)
[10] En términos de Kelsen podríamos decir, un tanto precipitadamente, que de un poder erigido de hecho en poder constituyente ha nacido una regla constitucional básica, de la que derivarán su validez como normas los acuerdos que según esas reglas procedimentales se adopten. En términos de Hart veríamos ahí funcionando la norma básica del sistema, la regla de reconocimiento, que permite a los miembros del grupo contemplar como norma y no como pura declaración de voluntad individual o simple ejercicio de poder lo que deriva de esa instancia. Y en clave de Luhmann podríamos entender que se representa un supuesto de “legitimación por el procedimiento”: lo que legitima a ciertos poderes como jurídicos ante el grupo y lo que convierte sus productos en normas consentidas es el respeto a determinados trámites formales, de modo que el consenso social que sirve de base a lo normativo se concentra en torno a ciertos símbolos y trámites.
[11] Oigamos a Durkheim (La división del trabajo social, Madrid, Akal, 1982, trad. de Carlos G. Posada): “No sólo la división del trabajo presenta la característica con arreglo a la cual definimos la moralidad, sino que tiende cada vez más a devenir la condición esencial de la solidaridad social” (p. 469-470). “Por ella, el individuo adquiere conciencia de su estado de dependencia frente a la sociedad; de ella vienen las fuerzas que le retienen y le contienen. En una palabra, puesto que de la división del trabajo deviene la fuente eminente de la solidaridad social, llega a ser, al mismo tiempo, la base del orden moral” (p. 470). “Pero, si la división del trabajo produce la solidaridad, no es sólo porque haga de cada individuo un factor de permuta, como dicen los economistas, es que crea entre los hombres todo un sistema de derechos y deberes que los liga unos a otros de una manera durable. De la misma manera que las semejanzas sociales dan origen a un derecho y a una moral que las protegen, la división del trabajo da origen a reglas que aseguran el concurso pacífico y regular de las funciones divididas” (p. 477).
[12] Vid. M. Weber, Economía y sociedad, vol. 1, México, Fondo de Cultura Económica, 2ª ed., 1964, trad. de J. Medina Echevarría y otros, p. 170ss.
[13] Dice Bodino: “En cualquier caso, la república se establece o por la violencia de los más fuertes, o por el consentimiento de quienes, voluntariamente, somenten su plena y entera libertad a otros, para que éstos dispongan de ella con poder soberano, sea sin sujeción a la ley, o bien bajo ciertas leyes y condiciones” (J. Bodino, Los seis libros de la República, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, 1966, trad. de Pedro Bravo, p. 259).
[14] Aplicando las ideas de Durkheim que anteriormente mencionábamos, podríamos sostener que ese abandono de la tarea encomendada constituye una falta contra la solidaridad grupal y, por consiguiente, un atentado contra las reglas morales que sostienen el grupo. Cuando cada cual no hace su trabajo es la moral sustentadora del grupo lo que se resquebraja.
[15] “- ¡Caracola! ¡Caracola! -gritó Jack-. Ya no necesitamos la caracola. Sabemos quiénes son los que deben hablar. ¿Para qué ha servidoque hable Simon, o Bill, o Walter? Ya es hora de que se enteren algunos que tienen que callarse y dejar que el resto de nosotros decida las cosas…” (121).
[16] Como dice Bertrand de Jouvenel, refiriéndose ante todo al poder en las comunidades primitivas, “El temor es el principio del poder mágico. El papel que desempeña en la sociedad es el de fijar las costumbres… El poder mágico es una fuerza de cohesión del grupo y de conservación de los logros sociales” (B. de Jouvenel, El poder, Madrid, Editora Nacional, 1974, trad. de J. de Elzaburu, p. 95).
[17] Se sigue con ello uno de los designios del poder en las comunidades premodernas: “Se concibe que el rey, que tiene que domar continuamente las malas fuerzas multiplicando sin cesar las buenas y conservando siempre las fuerzas de la tribu, sea condenado a muerte por ineficacia, o también que se juzgue desventajosa para la tribu la declinación de su potencia” (B. de Jouvenel, op. cit., p. 90-91).
[18] Vemos magistralmente retratado el discurrir habitual, también en nuestros días, del discurso legitimatorio. Cuando un grupo se alza por la fuerza contra el poder legítimamente establecido, comienza siempre por legitimarse atacando los símbolos de aquel poder anterior, pero una vez que estos símbolos han sucumbido de alguna forma, se aduce que aquel poder ya no es válido o legítimo porque sus símbolos se han evaporado.








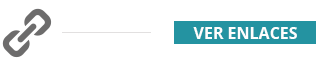
Escribir un comentario