YO SOY NACIÓN.
Juan Antonio García Amado.
Ah, qué maravilla, hoy sí que es un buen día. Siento que comienza una etapa de mi vida, la mejor. He descubierto que soy nación. Sí, sí, yo mismo, tal cual. ¿Qué cómo lo he sabido? Gracias a un cuento chino que leí anoche y que paso a resumir, traduciéndolo a una prosa menos florida y con la que podamos entendernos más rápidamente. Ahí va.
Pues resulta que un individuo llamado X vivía en un gran Estado, cuyas gentes se relacionaban entre sí, comerciaban, viajaban y competían en múltiples torneos deportivos. Un día un grupo de personas de las que vivían en la misma región que X cayeron en la cuenta de que las gentes de ese lugar tenían señas peculiares: hablaban de un modo distinto, les gustaba comer cosas diferentes de las que eran habituales en los otros territorios de ese Estado, eran aficionados a ciertas músicas o danzas que resultaban también bastante peculiares de aquella tierra y diferentes de las de las tierras vecinas del mismo Estado. Así que ese grupo dijo: nosotros somos nación y una nación tiene el derecho a autodeterminarse y a tener sus propias leyes, su gobierno propio y, a fin de cuentas, su propio Estado. Convencieron no sólo a X, sino también a la mayoría de sus coterráneos y fundaron su Estado, del que X pasó a ser ciudadano.
En esa región, ahora Estado, X había nacido y vivido siempre en una ciudad que podemos llamar C. Un día, un grupo de habitantes de C repararon en que los naturales de tal ciudad eran bastante particulares. Hablaban la lengua de la zona con modismos propios y una entonación inconfundible; tenían un potaje muy curioso que era en C la comida popular por excelencia y que apenas se tomaba en otros lugares de aquella región, ahora Estado. En fin, que, a base de darle vueltas, los habitantes de C llegaron a la conclusión de que eran nación, y de inmediato exigieron y lograron tener un Estado para ellos, pues es derecho inalienable de toda nación convertirse en Estado independiente. Así que nuestro amigo X pasó a ser nacional de un Estado nuevo.
Transcurrió un poco de tiempo. X se casó y tuvo hijos. Uno de esos años, con ocasión precisamente de su cumpleaños, reunió en su casa a todos los miembros vivos de su familia, que representaban a cuatro generaciones. Les dio un gran banquete y después de los brindis se pusieron entre todos a recordar cosas de sus antepasados, anécdotas de su vida en común y diversas peripecias de la biografía de cada uno. La conclusión se les fue imponiendo por sí sola y al cabo de un par de horas ya no había duda posible: más que una familia, o además, eran una nación. Bastaba atender a cómo a lo largo de las generaciones se había mantenido en todos cierto deje gangoso al pronunciar determinadas letras del alfabeto chino, cómo habían nacido entre ellos determinadas leyendas que cada generación narraba a la siguiente, cómo se habían afirmado determinadas tradiciones. Y así tantas cosas que fueron recordando y enumerando con incontenible emoción.Les costó años, pero consiguieron que aquel Estado que no quería reconocerlos se rindiera ante la evidencia de que eran nación y ante su insoslayable consecuencia: tenían derecho a su propio Estado. Y así fue.
Pasaron más años. Con cada uno que se iba el señor X se iba sintiendo un poco más incómodo, oprimido, tenso. Ya se sabe lo que es una familia. Todos querían mandar y cada uno invocaba su mayor derecho: el uno que si por ser más viejo, el otro que de ninguna manera, que la prioridad debía ser de los jóvenes; los varones de la familia argumentaban que tradicionalmente en esa familia, ahora Estado, habían imperado los hombres, y que la tradición es sagrada e intocables los derechos que en ella se gestan, que son derechos históricos; las mujeres, que de ningún modo y que una cosa es que ese Estado tenga su origen en una historia familiar y otra, muy distinta que haya que tragar con todo lo que fue historia. Y así todo el día, en gresca de unos con otros y con continuo movimiento de grupos, facciones, alianzas, pactos y contrapactos.
X, cansado, se subió un día a la azotea de la casa familiar y se puso a reflexionar. Y vio la luz. Él, X, era un sujeto con una fuerte personalidad. Todos le reconocían siempre que era muy suyo. Y tenían razón. No se parecía propiamente a nadie y por su aspecto, sus gustos o sus hábitos nadie sacaría que era hermano de sus hermanos. En esas estaba cuando, súbitamente, tuvo la revelación crucial: Dios mío, se dijo, soy una nación. Y bajó las escaleras gritando, soy una nación, soy una nación, soy una nación. Sus conciudadanos consanguíneos y afines lo contemplaron estupefactos, pero no tuvieron más remedio que avenirse a sus argumentos cuando les dijo: pero ¿no veis que tengo en mí todos y cada uno de los caracteres de una verdadera nación? ¿No os dais cuenta de que pienso distinto, hablo diferente, tengo mis propias costumbres, voy desplegando mi propia historia? Soy libre y tendréis que asumirlo, no os quedará más remedio que aceptar mi derecho a autodeterminarme como nación, como nación individual. ¿O acaso vamos a hacer de la libertad para autodeterminarse una cuestión de número?
Ese discurso de X tuvo efectos arrolladores. El rechazo inicial de sus connacionales se fue tornando silencio reflexivo. En cuestión de minutos a todos y cada uno se les fue iluminando la mirada y su ceño fruncido mutó en sonrisa: cada uno acababa se sentirse y saberse nación.
La noticia corrió como la pólvora en todo el vecindario, es decir, en los Estados vecinos. El movimiento nacionalista individual se hizo imparable. Al poco, a X se le ocurrió convocar una gran asamblea de naciones individuales. Pasados dos días de pura exaltación, alguien formuló la pregunta que todos tenían en mente: ¿y ahora qué hacemos? Veían los inconvenientes de que cada uno se autodeterminase por libre. Así que, sin apenas debate, acordaron fundar un Estado. Un Estado que, de tan plurinacional, pues reconocía tantas naciones como habitantes, ya no era ni siquiera un Estado-nación. Era un Estado preocupado sólo por que cada uno de sus ciudadanos individuales fuera libre, tuviera cómo ganarse dignamente la vida y no sufriera discriminación.
Fin del cuento chino.
Ahora tome cuenta el lector de la emoción que me embarga en este momento. Es una emoción contradictoria. Por un lado me estimula el descubrimiento de que yo soy con toda propiedad una nación. Pero, por otro lado, constato que soy una nación sin Estado. Miro a mi alrededor pero no veo más que rebaños conducidos por oscuros pastores. Esta misma tarde saldré a buscar otros individuos-nación como yo, que estén dispuestos a fundar conmigo, de igual a igual, un auténtico Estado, un Estado de individuos libres. Lo llamaremos Estado de Derecho.







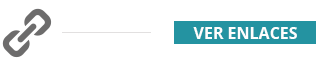
Escribir un comentario